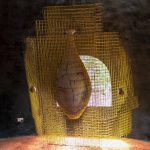Hace más de dos décadas que Madrid no recibía una muestra dedicada a Isidre Nonell (1872-1911), figura esencial del modernismo catalán y, sin embargo, ausente en la capital. En esta ocasión, el pintor barcelonés dialoga con las obras de Francisco de Goya (1747-1828) custodiadas por el museo —entre ellas El aquelarre y Las brujas— en una propuesta que convierte el espacio expositivo en una suerte de revelación simbólica.
La muestra reúne cinco dibujos y siete óleos de Nonell pertenecientes a la Colección Casacuberta Marsans, institución privada que alberga más de 400 piezas de arte hispánico, desde la pintura gótica hasta las corrientes que marcaron el tránsito al siglo XX. Se trata de obras significativas que condensan el momento más íntimo y valiente del artista, piezas raramente vistas fuera de Barcelona, y que ahora se exhiben junto a los fantasmas y monstruos de Goya, trazando un puente entre dos universos separados por el tiempo pero unidos en su rebeldía moral.
Según Begoña Torres, directora del museo y comisaria de la exposición, el objetivo es “descubrir cómo el eco del aragonés late en la modernidad del catalán”. Situar a Nonell junto a Goya no es un gesto anecdótico, sino el reconocimiento de una conexión profunda: ambos concibieron la pintura como espejo del alma y como resistencia frente a la hipocresía social. Para ellos, el arte fue un modo de mirar lo que los otros evitaban mirar, una forma de verdad estética y de rebeldía ética.

La exposición propone un diálogo intertextual entre dos formas de sensibilidad crítica. Goya, con sus brujas, sus condenados y sus seres deformes, encontró en lo grotesco una verdad moral. Nonell, más de un siglo después, halló esa misma verdad en los rostros anónimos de mendigos, cretinos y gitanas. Su interés por los marginados comenzó en 1896, cuando viajó al valle de Boí y retrató a los enfermos de cretinismo. Aquellos dibujos marcaron un giro decisivo en su trayectoria: abandonó el paisaje amable de La Colla del Safrà para centrarse en la figura humana, en los cuerpos vulnerables, en los desheredados.
Nadia Hernández Henche, conservadora y co-comisaria de la muestra, subraya que ese viraje determinó toda su obra posterior. Nonell propuso un modelo de belleza surgido de la fealdad, de lo grotesco y lo excluido, del mismo modo que Goya había hecho con sus monstruos morales. No es casual que la crítica de su tiempo lo comparara con el maestro de Fuendetodos: en 1898, el periodista francés Frantz Jourdain lo llamó “un Goya modernizado”, y en Barcelona se habló de “la sombra maleante de Goya”.


Entre los dibujos presentes en la exposición destacan Velatorio, Chapelle ardente d’un crétin, Mendigos (1897), Mujer sentada y Personajes (1898). Nonell los elaboró sobre papel o cartón, empleando una técnica singular: mezclaba carboncillo y pastel con vaporizaciones de tinta y los recubría con una fina capa de goma laca, una resina natural que confería al papel un brillo oleoso y un tono envejecido. Por ese acabado, sus contemporáneos los apodaron “fritos” —fregits—, desmintiendo la leyenda de que los sumergía literalmente en aceite. Estas obras son el testimonio de un artista que transformó la materia en emoción, el gesto en humanidad.
La muestra también incluye los primeros retratos al óleo de gitanas y gitanos, realizados entre 1902 y 1907. Pertenecen a una etapa en la que Nonell se consagró a representar a mujeres marginadas, sin exotismo ni paternalismo, con una mirada directa y despojada. En estos lienzos, la gama cromática se oscurece y el rostro humano se convierte en un paisaje de abatimiento. Gitana, Busto de gitano, Melancolía o Angustias son pinturas que conmueven por su sinceridad, alejadas de cualquier concesión al gusto burgués.
Algunos críticos de la época reconocieron su audacia. Uno de ellos escribió que, “si no fuera porque tiene toques de Goya y pinceladas a lo Rubens, lo señalaríamos como el mejor de todos”. Otros, en cambio, reaccionaron con desprecio ante su estética de la fealdad. Pero Nonell perseveró. “Yo pinto y basta”, decía. Su pintura, marcada por el espesor del óleo y por un punteado vertical que da relieve a los rostros, anticipa el expresionismo. Cada retrato lleva el nombre real de su modelo, como una restitución de dignidad a quienes el mundo había condenado al anonimato.

En 1905 murió Consuelo Jiménez, la gitana que fue su musa y compañera, aplastada por el derrumbe de su chabola. Ese suceso marcó al artista, cuya obra se tornó más luminosa en los años siguientes, quizá como una forma de duelo. Las composiciones posteriores se llenaron de color y de una claridad vinculada al Noucentisme catalán. En 1910, las Galeries Laietanes de Barcelona organizaron una retrospectiva con más de 130 óleos y dibujos, que consagró su talento. Sin embargo, la muerte lo sorprendió un año más tarde, a los 38 años, víctima de unas fiebres tifoideas.
Nonell fue un observador implacable de la realidad y un innovador técnico que pagó con aislamiento su fidelidad a la verdad. En su obra, como en la de Goya, la pintura deja de ser adorno para convertirse en testimonio. “Ambos artistas poseen una concepción moral del arte basada en la idea de que su misión no es embellecer, sino dar forma visible al sufrimiento humano”, resume Torres.
Isidre Nonell mirando a Goya es, en definitiva, un espejo donde dos espíritus se reconocen. Goya, el visionario que retrató los abismos del alma; Nonell, el moderno que buscó la dignidad en los márgenes. Dos miradas que, desde la oscuridad, alumbran una misma convicción: la de que el arte solo cobra sentido cuando se atreve a mirar lo que el mundo rehúye.
Una cita imprescindible para quienes entienden que la pintura —más que una técnica— es una forma de compasión, una manera de resistir frente a la indiferencia. En el Museo Lázaro Galdiano, las sombras dialogan, y la belleza, por fin, se hace humana.