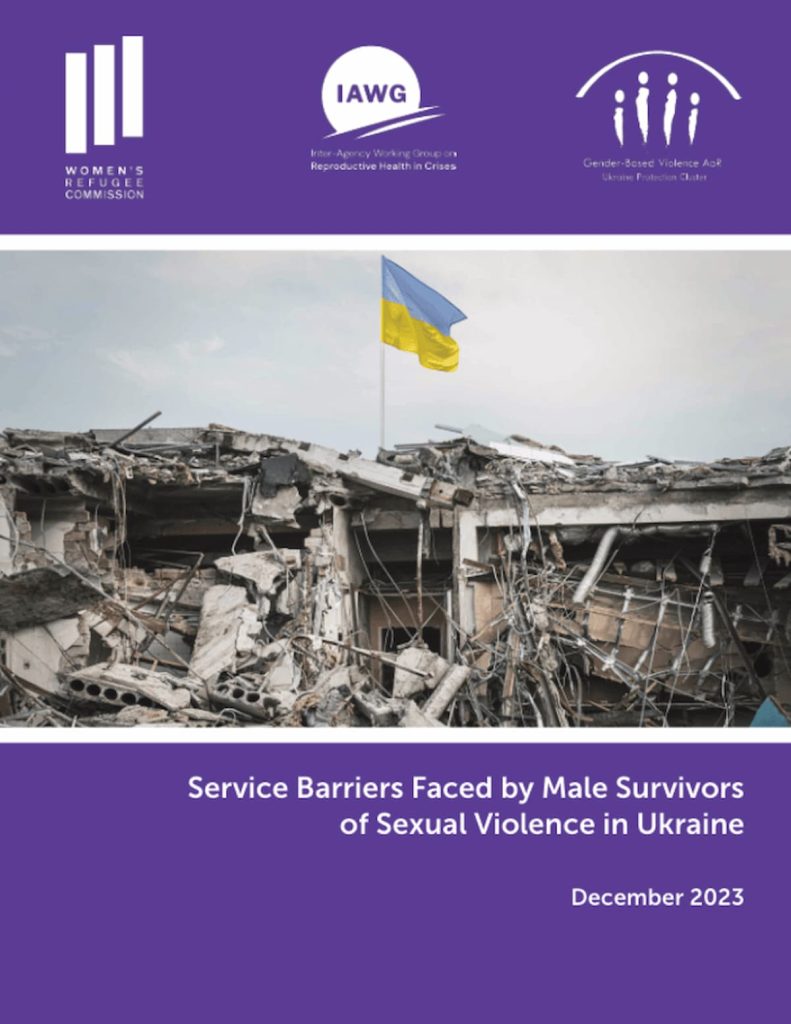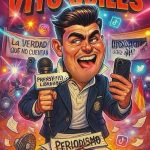Los informes internacionales coinciden: la violencia sexual en Ucrania no es anecdótica ni marginal. Según el informe anual de la ONU sobre violencia sexual en conflictos de 2024, se registraron 209 casos vinculados directamente al conflicto, de los cuales 156 correspondían a hombres sometidos a violación, amenazas de castración, descargas eléctricas en los genitales y desnudez forzada. Estos actos, lejos de ser excesos individuales, se emplean como un repertorio de tortura destinado a quebrar la identidad, destruir la dignidad y sembrar terror en la comunidad.
A esta cifra se suma el recuento de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó 376 casos de violencia sexual desde 2022 hasta agosto de 2024, con 262 hombres entre las víctimas. La tendencia es evidente: los hombres están siendo blanco recurrente de una violencia que busca fracturar no solo el cuerpo, sino la estructura simbólica de la masculinidad.

Voces que emergen desde el subsuelo
La violencia adquiere dimensión humana en los testimonios. Supervivientes entrevistados por Euronews relatan cómo fueron obligados a desnudarse, sometidos a descargas eléctricas en los testículos o amenazados de violación durante los interrogatorios. Uno describe cómo un oficial intentó agredirlo con una tubería plástica. Esta brutalidad se reproduce en múltiples centros de detención, donde el cuerpo masculino se convierte en una superficie para inscribir la dominación.
Las cifras oficiales, sin embargo, apenas arañan la superficie. La UNFPA advierte que por cada caso denunciado podrían existir entre 10 y 20 más que jamás llegan a registrarse, asfixiados por el estigma y el miedo. El silencio, en estos casos, es también una forma de cautiverio.

La resistencia que nace de la herida
Aun así, en medio de esta devastación, surgen espacios de resistencia. Exdetenidos como Oleksiy Sivak y su amigo Roman Shapovalenko han organizado grupos de apoyo para acompañar a quienes lograron sobrevivir a las torturas sexuales. Sivak, retenido en Kherson durante la guerra de Ucrania, antes de ser liberado, recuerda que “muchos siguen en los sótanos”, allí donde el mundo no ve. El objetivo es doble: reconstruir la subjetividad quebrada y disputar la narrativa del silencio que históricamente ha impuesto la vergüenza sobre los cuerpos masculinos violentados.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, bajo mandato de la ONU, ha señalado que estas agresiones podrían constituir violaciones graves del derecho humanitario internacional. Por su parte, la creación de un registro nacional ucraniano que ya supera los 300 casos de violencia sexual —más de un tercio de ellos cometidos contra hombres— representa un avance institucional en la lucha por la verdad y la memoria.

La violencia sexual contra hombres en conflictos armados no es una anomalía contemporánea. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva años alertando de que este tipo de agresiones afecta a personas de todos los géneros y que las políticas de protección deben abandonar las categorías excluyentes que han dominado durante décadas. Investigaciones académicas recientes subrayan que los perpetradores emplean estos abusos no solo para infligir dolor físico, sino para desestructurar la identidad masculina, socavar su posición social y destruir, por extensión, el tejido de la comunidad.
Las secuelas son profundas y duraderas. Más allá de las lesiones físicas, los supervivientes enfrentan traumas psicológicos complejos: culpa, aislamiento, apatía, miedo persistente. Muchos hombres no se reconocen dentro de los programas de apoyo diseñados casi exclusivamente para mujeres, quedando atrapados en una zona gris institucional que reproduce su silencio.
Hablar de estos hombres es, en sí mismo, un acto político. No se trata de desplazar el foco de la violencia ejercida contra las mujeres —cuyas dimensiones siguen siendo inmensas—, sino de ampliar el campo de lo decible y lo pensable. La guerra no discrimina cuando convierte el cuerpo en arma y objetivo; la justicia tampoco debería hacerlo.
Los testimonios de estos hombres, rescatados de sótanos, centros de detención o de la soledad posterior a la tortura, reescriben la gramática de los conflictos. En ese gesto —frágil, valiente, imprescindible— hay una verdad que interpela a toda sociedad que aspire a ser justa: reconocer su sufrimiento no es una concesión, sino un deber ético. Porque solo cuando se nombra lo indecible empieza la posibilidad de reparación.