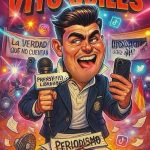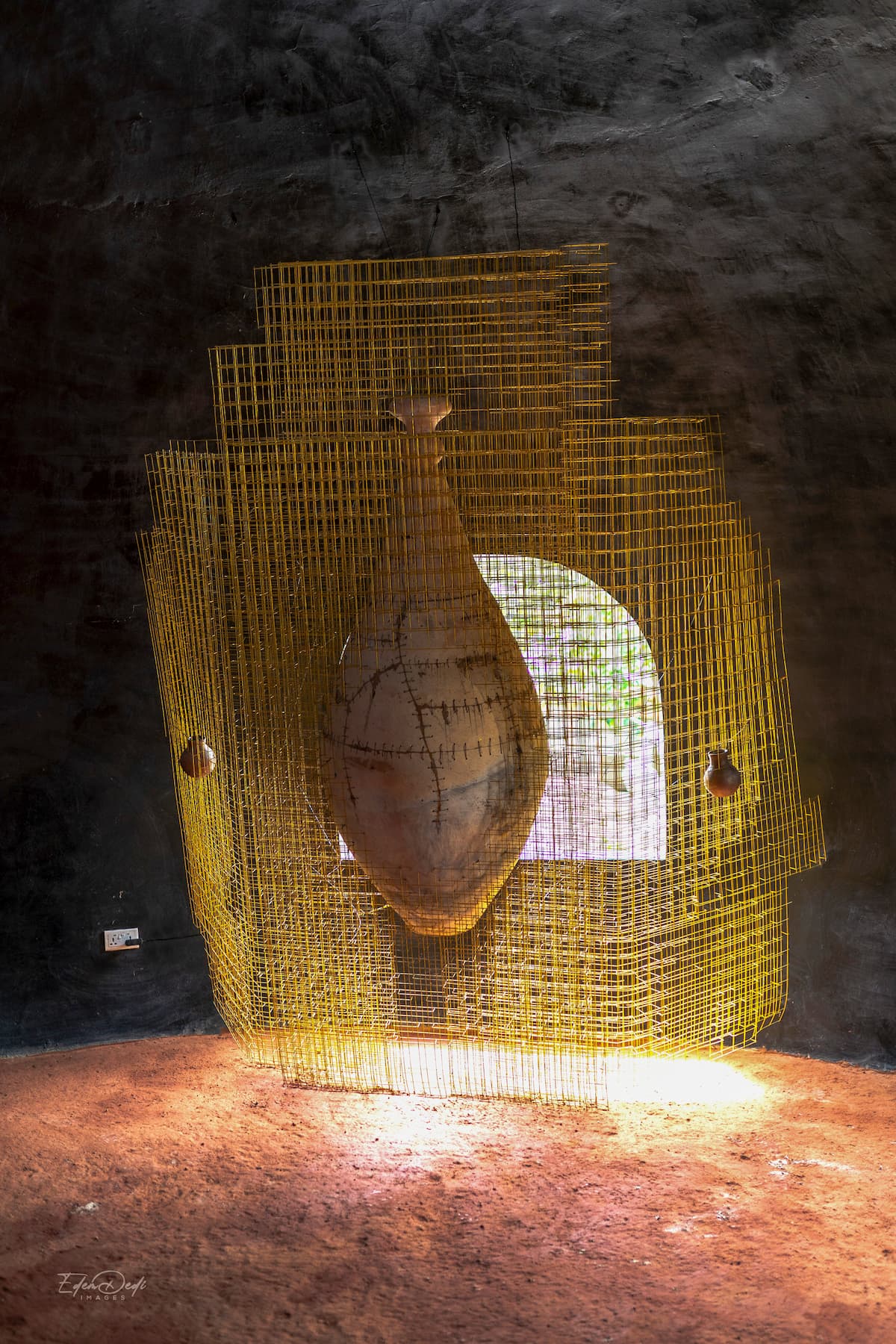El término “pseudociencia” se refiere a aquellas prácticas pseudocientíficas que, sin adherirse al método científico, se presentan como verdaderas terapias. En este sentido, muchas de estas prácticas se basan en anécdotas, testimonios y teorías poco fundamentadas. En España, la creciente demanda por tratamientos alternativos ha permitido que estas terapias ganen terreno, pese a la ausencia de evidencia que respalde sus beneficios. La crisis de confianza en algunos sectores de la medicina tradicional y la búsqueda de soluciones “naturales” han impulsado la proliferación de estas prácticas, poniendo en riesgo la salud de numerosos pacientes.
Entre las terapias pseudocientíficas más difundidas en el país se encuentra la homeopatía, que utiliza diluciones extremas de sustancias para tratar diversas enfermedades. A pesar de que múltiples estudios han demostrado la ineficacia de este método, sigue siendo popular tanto entre algunos profesionales de la salud como entre pacientes que buscan alternativas a la medicina convencional. En clínicas y farmacias de toda España es posible encontrar preparados homeopáticos que, según sus promotores, actúan de manera sinérgica para estimular el poder curativo del organismo. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y el riesgo de retrasar tratamientos efectivos constituyen un serio problema para la sanidad pública.
Otro ejemplo relevante de las terapias pseudocientíficas es la acupuntura, una técnica milenaria procedente de la medicina tradicional china que ha encontrado un lugar en algunas clínicas y centros de salud en España. Aunque diversos estudios han señalado ciertos beneficios en el manejo del dolor crónico, la evidencia en torno a su eficacia resulta controvertida. Asimismo, la aplicación de agujas en puntos específicos del cuerpo implica riesgos de infecciones y complicaciones si no se cumplen estrictos protocolos de higiene. La creciente demanda de acupuntura ha llevado a que algunos establecimientos ofrezcan tratamientos sin la supervisión adecuada, lo cual genera preocupación entre la comunidad médica.
Dentro del abanico de terapias alternativas se encuentran prácticas que han generado gran controversia, como las denominadas terapias de conversión. Estas intervenciones, dirigidas a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, se fundamentan en creencias erróneas y carecen de respaldo científico. A pesar de la condena internacional y de las iniciativas legislativas para prohibirlas, aún existen casos aislados en los que se aplican métodos coercitivos y dañinos, que pueden incluir desde intervenciones psicológicas hasta el uso de fármacos cuestionables. La persistencia de estas prácticas resalta la urgencia de reforzar la protección de los derechos humanos y la integridad de las personas.
El marco regulador en España ha comenzado a tomar medidas para frenar el avance de estas terapias sin fundamento. Las autoridades sanitarias, en coordinación con organismos científicos, han impulsado programas de evaluación rigurosa que buscan diferenciar entre tratamientos efectivos y aquellos que carecen de evidencia. En algunas comunidades autónomas se han implementado protocolos de control que exigen a los proveedores de estas terapias cumplir con estándares mínimos de seguridad e higiene. Sin embargo, la diversidad de enfoques y la escasa coordinación entre instituciones dificultan la aplicación de normativas uniformes a nivel nacional, lo que en ocasiones abre la puerta a abusos y prácticas irresponsables.
El impacto económico de las terapias pseudocientíficas también es motivo de preocupación. Numerosos pacientes invierten grandes sumas de dinero en tratamientos que, en muchos casos, carecen de resultados comprobados. Esta situación no solo afecta la economía familiar, sino que también incrementa la presión sobre el sistema sanitario público, ya que retrasar tratamientos efectivos puede derivar en complicaciones que requieren intervenciones más complejas y costosas. Además, la promoción de estas terapias a través de medios digitales y redes sociales contribuye a la desinformación y al consumo irresponsable de tratamientos alternativos.
La responsabilidad ética recae tanto en los profesionales de la salud como en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los pacientes. Es fundamental que los médicos y especialistas se mantengan informados y sean críticos ante la promoción de terapias que carecen de una base científica robusta. La educación y el fomento del pensamiento crítico entre la población son herramientas esenciales para contrarrestar la influencia de estas prácticas. Asimismo, la colaboración entre organismos estatales y asociaciones científicas puede facilitar la elaboración de campañas informativas que ayuden a disuadir a potenciales usuarios de terapias pseudocientíficas, garantizando que las decisiones sobre la salud se basen en información rigurosa y contrastada.
En síntesis, las terapias pseudocientíficas representan un reto multidimensional para la sanidad española. La falta de evidencia científica, junto con el respaldo de creencias culturales y la influencia de estrategias de marketing agresivas, facilita su propagación y aceptación. Es imprescindible que las autoridades sanitarias intensifiquen sus esfuerzos para regular y controlar estas prácticas, garantizando que los pacientes reciban tratamientos basados en la ciencia y no en modas pasajeras. La colaboración entre instituciones, profesionales de la salud y la sociedad en general resulta fundamental para fomentar una cultura de información rigurosa y promover la educación crítica en materia de salud. Solo a través de un enfoque integral se podrá proteger la salud pública y evitar que recursos limitados sean destinados a tratamientos sin eficacia comprobada.
El compromiso con una sanidad basada en evidencia es clave para bienestar colectivo.

Acerca del CSIC:https://www.csic.es/es