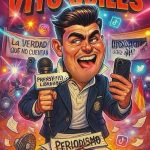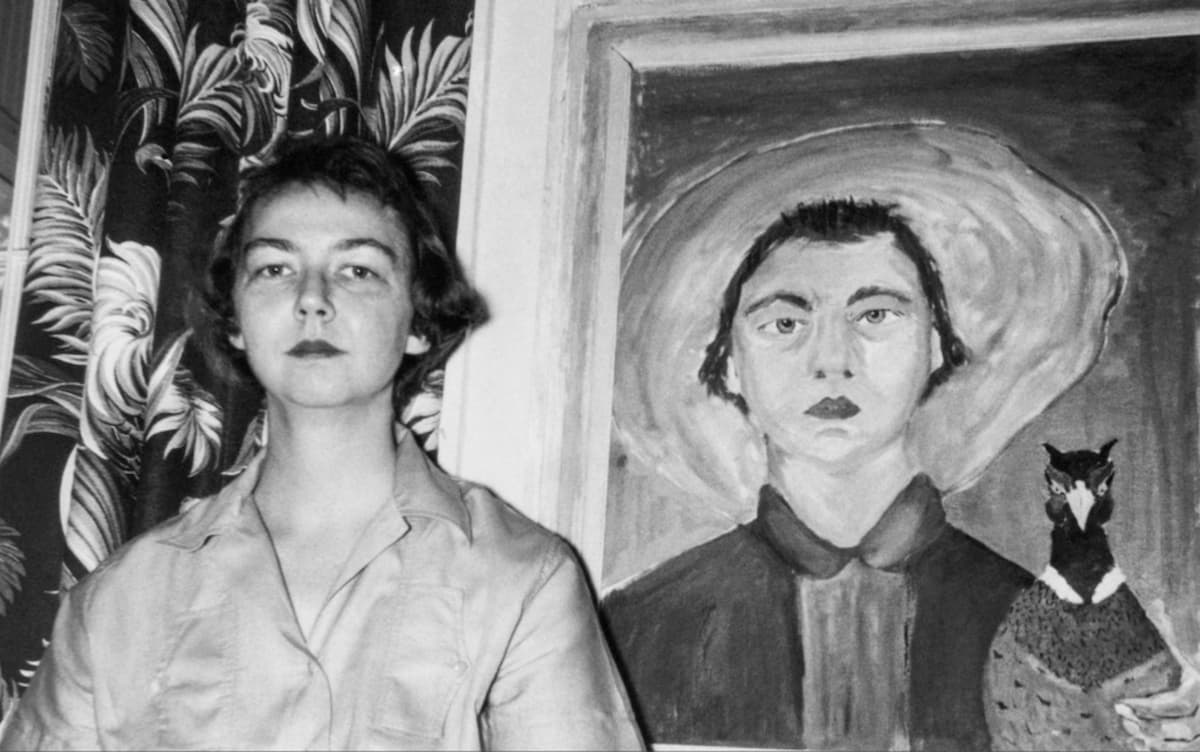El control absoluto como doctrina
Desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, Afganistán se ha transformado en un laboratorio de prohibiciones. Lo que para la comunidad internacional eran derechos conquistados, para los nuevos gobernantes se convirtió en herejía. En menos de tres años, las afganas han sido expulsadas de las escuelas secundarias, vetadas de la universidad, prohibidas de trabajar en la mayoría de empleos públicos y privados, y sometidas a un estricto código de vestimenta.
El apagón digital no es, por tanto, un hecho aislado. Es la continuación de una estrategia que busca clausurar todas las rendijas por donde se cuele un atisbo de emancipación. Con la fibra óptica cortada, el acceso a plataformas de educación en línea, a cursos clandestinos, a foros de debate y a canales de denuncia internacional se vuelve un lujo inalcanzable. Lo que los talibanes llaman “moralidad” es, en realidad, aislamiento planificado.
La red como último refugio
Para miles de jóvenes que crecieron con la promesa frágil de un Afganistán abierto al mundo tras la invasión estadounidense, internet se había convertido en la única posibilidad de mantener viva la educación. Profesores exiliados impartían clases virtuales, organizaciones clandestinas creaban bibliotecas digitales y, gracias a un simple móvil, muchas mujeres se mantenían conectadas a redes de solidaridad global.
Ese espacio, ya limitado, era también un territorio de resistencia. A través de la pantalla, las afganas podían compartir sus relatos, denunciar abusos, o simplemente escapar, aunque fuera por unos minutos, de la jaula cotidiana. Con el apagón, se desmorona ese último muro de dignidad. Lo que queda es un país en donde el silencio no solo se escucha en las calles vacías de mujeres, sino también en el vacío digital.

El eco internacional
El mundo observa, pero apenas actúa. Organismos de derechos humanos y gobiernos occidentales han condenado una y otra vez las restricciones impuestas por los talibanes, pero las sanciones y advertencias se han mostrado ineficaces. Afganistán vive en un limbo diplomático: pocos reconocen oficialmente al régimen, pero tampoco existen vías claras para presionarlo sin castigar más a la población.
Mientras tanto, los talibanes utilizan ese vacío para consolidar un Estado cerrado sobre sí mismo. El bloqueo de internet forma parte de esa arquitectura del aislamiento. Cada cable cortado es un recordatorio de que lo global se disuelve en lo local, y que las voces femeninas afganas, tantas veces amplificadas en redes sociales, corren el riesgo de ser borradas de la conversación internacional.
Vidas en suspenso
Detrás de cada medida hay vidas concretas. Zahra, de 19 años, estudiaba medicina en línea tras el cierre de su universidad. Su ordenador portátil era más que un objeto: era su futuro. Con la conexión interrumpida, su carrera queda suspendida en el aire. Lo mismo ocurre con Amina, maestra de inglés que impartía clases clandestinas a través de videollamadas; ahora, sus alumnas vuelven a quedar a merced de los muros de sus casas.
La pérdida no es solo académica o profesional, es existencial. La red ofrecía un espacio simbólico donde las mujeres podían seguir siendo ciudadanas del mundo. Al privarlas de ese acceso, los talibanes las encierran en una cárcel aún más estrecha, donde el tiempo parece detenerse.

Entre el miedo y la resistencia
Aun así, el apagón no ha borrado del todo la resistencia. Algunas jóvenes se arriesgan a utilizar conexiones satelitales clandestinas, otras comparten cuentas con familiares varones para seguir accediendo a contenido educativo. En los barrios más pobres, los cibercafés improvisados se convierten en refugios, aunque cada clic represente un riesgo.
La lucha ahora es más silenciosa, menos visible, pero persiste. Porque incluso en la penumbra, la necesidad de aprender, de comunicarse, de existir más allá de los límites impuestos, se convierte en un acto de rebeldía.
Un futuro hipotecado
Las consecuencias del apagón digital serán profundas. Afganistán ya sufría una crisis humanitaria devastadora, con millones de desplazados, hambre crónica y un colapso económico que expulsa a las familias a la miseria. A eso se suma la exclusión sistemática de la mitad de la población de cualquier actividad social, política o económica.
El país se condena así a un futuro amputado: sin mujeres formadas, sin participación femenina, sin pluralidad de voces. El internet cortado es solo un símbolo, pero refleja una tragedia mayor: la demolición de toda una generación que había empezado a soñar con un horizonte distinto.
El apagón digital en Afganistán debería interpelar a la comunidad internacional más allá de la retórica. ¿Cómo proteger los derechos fundamentales en un país gobernado por un régimen que desprecia cualquier noción de igualdad? ¿Qué herramientas existen cuando la diplomacia fracasa y las sanciones se convierten en un castigo colectivo?
Las respuestas son difusas, pero la urgencia es clara: cada día que pasa bajo la censura talibán, miles de niñas pierden la oportunidad de formarse, y con ellas se pierde también el potencial de un país entero.
En un rincón del mundo, mientras el resto avanza entre inteligencia artificial y redes globales, Afganistán retrocede a la era del silencio. Las mujeres, privadas de voz y ahora también de conexión, viven en una realidad paralela donde el presente es un muro y el futuro un espejismo.
El corte de internet no es un asunto técnico, es una declaración de guerra contra la dignidad femenina. Y, sin embargo, en ese silencio impuesto, late una certeza: que cada intento de borrar la voz de las mujeres genera, tarde o temprano, una memoria subterránea imposible de sofocar.