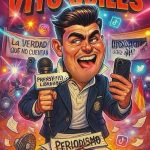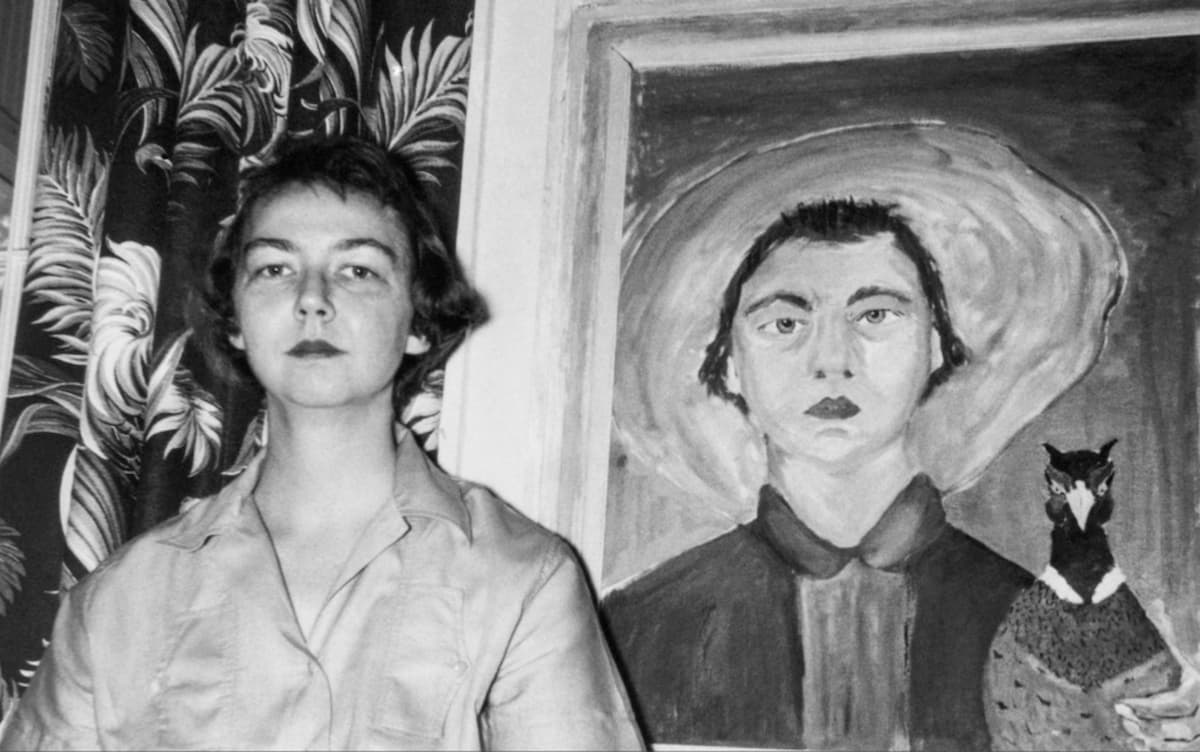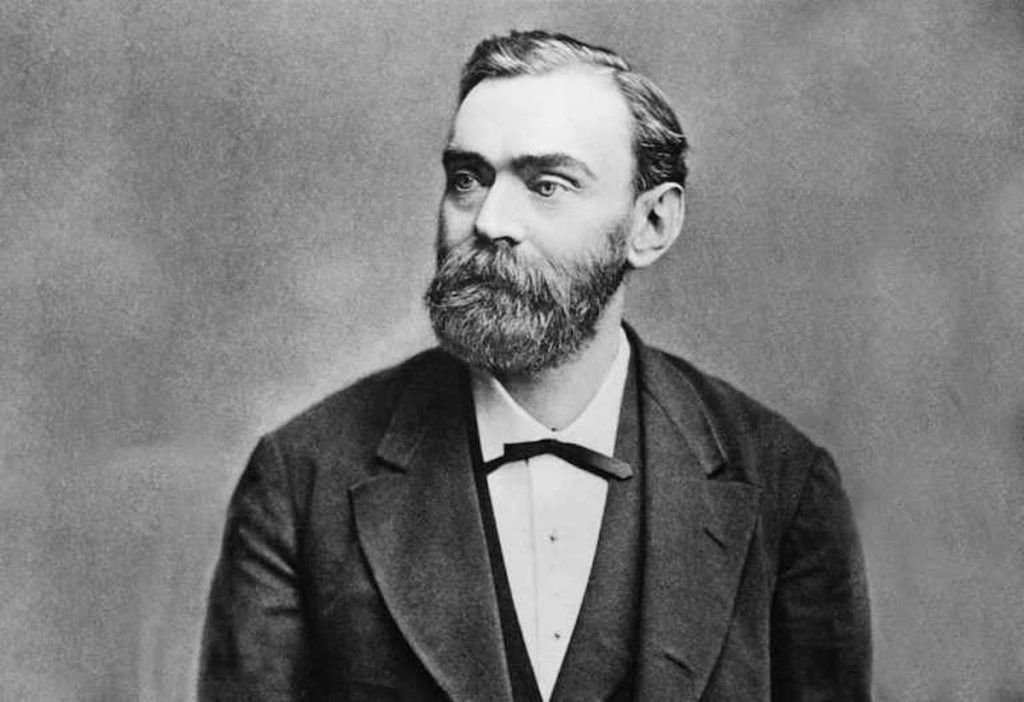
Pedro Sánchez: el pacificador cauteloso
Pedro Sánchez aparece en escena como el diplomático que recita la palabra “paz” con la suavidad de un poeta, pero con la firmeza de quien sabe que el poder, exige matices. En sus discursos y gestos, España parece erigirse como una nación que se preocupa por los derechos humanos, que observa con preocupación los conflictos globales y que, desde su trinchera europea, intenta marcar la diferencia. Su defensa a ultranza de la causa palestina y su apuesta irreductible por un desarrollo sostenible ejemplarizan la faceta más luminosa de su mandato: la de un hombre que se esfuerza por traducir ideales en política concreta.
Pero, como toda epopeya moderna, su relato está lleno de sombras. Críticos y observadores han señalado que, detrás de la retórica, la acción concreta muchas veces se diluye en compromisos internos, ajustes partidistas y promesas que no siempre encuentran su correlato en la realidad internacional. La nominación de Sánchez al Nobel provoca admiración en algunos círculos, pero en otros despierta sospecha: ¿Un galardón al político que habla de paz mientras lidia con conflictos internos y tensiones europeas? La duda, siempre presente, subraya que la paz no se mide solo por declaraciones, sino por resultados tangibles, consistentes y sostenibles.
Donald Trump: el pacificador disruptivo
Si Pedro Sánchez representa la diplomacia clásica, Donald Trump encarna la paz al estilo de un terremoto: imprevisible, disruptivo, ruidoso. Trump ha logrado acuerdos que nadie creía posibles en Oriente Medio; su nombre aparece ligado a los Acuerdos de Abraham, un conjunto de pactos que acercaron a Israel y varios países árabes en una dinámica inusitada. Su aproximación a la paz no es la de un monje sereno que haya sufrido un atentado de bala en un templo de la India, sino la de un empresario con rasgos muy cercanos a la esquizofrenia intelectual que negocia, amenaza y vende la idea de estabilidad con una mezcla de audacia y arrogancia, pero no es cualquier arrogancia, es una arrogancia de autócrata- dictador.
Y, sin embargo, esa misma audacia se convierte en su contradicción. Trump no ha escondido su apoyo incondicional a ciertos actores en conflictos prolongados; su manera de mediar a veces roza el favoritismo, la provocación per se y una incoherencia manifiesta que se ha convertido en parte de su marca. La paz, en su caso, tiene un sabor ácido de estrategia y espectáculo de circo barato de millonarios catetos, cristianos hipócritas. No es de sentido común otorgarle un Nobel a quien mezcla logros inconstitucionales contra el Capitolio, con un teatro de poder tan evidentemente fascista, xenófobo, putero, transfóbico y cristiano que resulta casi imposible separar la nefasta intención de la siniestra puesta en escena. Por ahora, en esta lista, me inclinaría por mi presidente Pedro Sánchez. Es menos sórdido y más coherente.
Benjamín Netanyahu: el sádico de la estabilidad
Benjamín Netanyahu aparece en este juego dialéctico como la figura que ha dominado la política de Oriente Medio durante décadas, de una manera poco ortodoxa, todo hay que decirlo. Su experiencia y su influencia son innegables: en su país poblado por judíos que le odian , y en la región, ha tejido estrategias que buscan consolidar posiciones, establecer alianzas y minimizar riesgos siempre y cuando los que le llamen genocida, al menos, lleven tatuada la Estrella de David. Para quienes valoran la consistencia, la tenacidad y lo gore de una masacre, Netanyahu representa un candidato con méritos claros: ha buscado acuerdos de cooperación comprando y vendiendo armas a España, estabilidad regional con bombardeos continuos y relaciones diplomáticas duraderas con Estados de su categoría moral. Incluso, ha desarrollado una ofensiva radical en Gaza bajo el pretexto de que es la solución final para el problema palestino-hamás.
Pero aquí surge la grieta irreversible: la paz que promueve Netanyahu no es universal; es territorial, estratégica, condicionada por un acervo filosófico que debía ser revisado, más que nada porque la palabra genocidio no se va a convertir en un tabú cuando debería quedar diáfana en todas las instituciones políticas que se respeten. Sus decisiones en Gaza, la gestión de operaciones militares y la respuesta a conflictos internos generan una narrativa contrapuesta. Por cada gesto que podría acercarlo al Nobel, existe una acción cuántica multiplicada que lo aleja de él. Y el colega judío, no contento con su lapsus mental, se va a la ONU y da un discurso que parecía una campaña electoral, ante un público que al verle en el estrado, se levantó y se fue. La ironía de la candidatura de Mr. Security radica precisamente en esa dualidad: un genocida cobarde que presume de estabilidad y a su vez, deja víctimas infantiles inocentes y tensiones de sangre y muerte en el camino, recordando frente a la ONU, que la paz no se impone, se construye y, sobre todo, se comparte.
Si nos permitimos un ejercicio comparativo, emerge un patrón fascinante: cada candidato encarna la tensión entre aspiración y realidad. Sánchez, con su retórica humanista, podría ser laureado por su defensa de derechos humanos y su compromiso con la sostenibilidad; sin embargo, las limitaciones de su poder y los compromisos internos lo someten a la crítica de quienes consideran que hablar de paz no basta. Trump, disruptivo y teatral, ha sufrido un atentado en un mitin con la posterior consiguiente muerte de Charlie Kirk. Su estilo imprevisible y su favoritismo selectivo, de la mano de ver a Angelina Jolie decir que no reconozco a mi país, lo ponen en la cuerda floja de la ética diplomática y lógica. Netanyahu, con su maestría estratégica genocida, mantiene la estabilidad en su región de una manera muy particular, pero lo hace a costa de decisiones controvertidas que desafían la noción clásica de paz universal. No podrá escapar nunca, la historia le condenará.
Este juego de luces y sombras refleja algo más profundo: la paz, como concepto, nunca es absoluta. No existe un galardón que pueda medirla con una regla rígida, ni un político que pueda encarnar su esencia sin contradicciones. Cada aspirante al Nobel de este año es un recordatorio de que la paz es, al mismo tiempo, un objetivo, una ilusión y un espejo que refleja nuestras propias exigencias éticas. La ironía es que, mientras debatimos quién merece el galardón, el mundo sigue girando con conflictos que ningún Nobel puede resolver por sí solo.
En última instancia, preguntar quién merece el Nobel de la Paz entre Sánchez, Trump y Netanyahu es un ejercicio de reflexión sobre la naturaleza humana, el poder y la contradicción. No se trata solo de medir logros; se trata de reconocer que la paz, incluso cuando se busca con la mejor intención, siempre lleva consigo grietas y ambivalencias. Cada uno de estos líderes ha dejado una huella: positiva para algunos, negativa para otros. La verdadera paz no se reduce a acuerdos o discursos, sino a la capacidad de reducir el sufrimiento, ampliar la justicia y construir puentes en medio de las diferencias.
Quizás el Nobel de la Paz no debería premiar solo resultados, sino la voluntad y el riesgo de buscarlos. Sánchez, Trump y Netanyahu nos enseñan, cada uno a su manera, que la paz es un terreno donde el mérito y la crítica conviven. Y tal vez, el verdadero galardón sea nuestra capacidad de entender la complejidad, de navegar entre aplausos y críticas, y de reconocer que la paz, como la literatura, se construye entre matices, ironías y contradicciones.