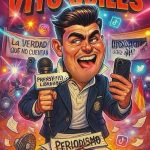Nacido en Jan Yunis hace 34 años, un campo de refugiados, Alhaj no es sólo un cineasta palestino desplazado, sino un pensador visual que desconfía del lenguaje oficial y desmantela las narrativas impuestas desde la verticalidad colonial. Su voz, levemente quebrada pero firme, no narra la destrucción de Gaza desde el espectáculo, sino desde las astillas del yo fragmentado, de quien se debate entre proteger a su madre anciana y a sus tres hijos en una tienda de campaña bombardeada. No habla desde un lugar seguro ni desde la estética de la compasión liberal, sino desde la imposibilidad misma de elegir. Su cine no ilustra: es el lugar del dilema.
Lo notable en Alhaj es que no fetichiza el dolor. Aunque lo ha vivido en carne viva, rehuye del sentimentalismo y opta por una sintaxis austera, irregular, friccionada, como si cada encuadre estuviera moralmente en disputa. Sus películas, como Anatomía del control (2023) y El derecho de ver (2022), no buscan impactar con sangre o gritos, sino desprogramar la percepción, mostrar cómo el control militar se convierte en una arquitectura tecnológica que redefine no sólo el espacio, sino la vida mental de los ocupados, destruyéndolos.

La poética de Alhaj no consiste en ornamentar la herida, sino en filmar desde la herida. Utiliza imágenes de baja resolución, archivos militares israelíes, capturas de Google Earth distorsionadas, y voces superpuestas que no siempre se alinean con la imagen, como si el relato visual tuviera que atravesar interferencias, apagones y sabotajes. La imperfección aquí no es defecto, sino ética: denuncia con su forma lo que denuncia con su fondo. La calidad técnica limitada de sus materiales se convierte así en un índice estético de los derechos humanos pisoteados.
Gaza no aparece como un lugar exótico o una ruina romántica. Se representa como laboratorio de violencia, como espacio experimental donde Israel perfecciona un modelo de guerra no convencional: vigilancia satelital, mapeo 3D, ataques remotos sin daño psicológico para el agresor. Alhaj teoriza visualmente el concepto de guerra sin cuerpo, donde la distancia del ojo militar equivale a la distancia moral. En sus propias palabras, los drones “matan con precisión pero sin presencia”, borrando toda responsabilidad directa. Se trata de una limpieza quirúrgica de la culpa, una producción técnica de la impunidad.

En Anatomía del control, Alhaj plantea que la ocupación israelí ha transitado por tres fases: primero, el control físico directo por soldados; luego, la violencia balística de las balas; y finalmente, el control total desde el cielo, desde las alturas. Lo que comienza como opresión territorial deviene en vigilancia total, en una especie de panóptico sin torre central, distribuido por satélites, sensores y redes de datos. En este modelo, Gaza es al mismo tiempo cárcel, objetivo y simulacro. Como bien apunta el propio Alhaj: la destrucción de Gaza es también la destrucción de su memoria, de su posibilidad de relato autónomo.

La imagen, entonces, no es una simple representación: es una tecnología de poder. Google Earth, por ejemplo, se convierte en una alegoría inquietante de este fenómeno. Las imágenes satelitales de Palestina están alteradas, manipuladas, desactualizadas, como si el mapa mismo participara del crimen. Sin embargo, paradójicamente, Alhaj las reutiliza para resistir. En su reversión artística, el archivo enemigo se subvierte, la herramienta del opresor es hackeada. Ahí emerge el concepto clave de su filosofía visual: la contramirada. Frente al ojo hegemónico que ve sin ser visto, el artista mira desde abajo, entre las ruinas, entre la niebla.
Más que un cronista de la guerra, Mahmoud Alhaj es un estratega de la visión. Reivindica para los palestinos no sólo el derecho de ver, sino el derecho de existir en la imagen, el derecho a contar su historia con sus propias herramientas, aunque sean precarias. Este deseo de ver al otro lado no es sólo geográfico (salir de Gaza, cruzar la frontera), sino epistemológico: ver el mundo sin mediaciones tóxicas, sin filtros ideológicos. Es una afirmación radical del yo visual frente a una maquinaria que no sólo destruye casas, sino biografías, voces, rostros.

La emigración reciente a Francia Mahmoud Alhaj, gracias a la red TEJA, no supone una fuga, sino una expansión del campo de batalla. Desde Europa, con más medios pero también con más contradicciones, continúa trabajando en obras que vinculan las masacres recientes con las de 1956 en Jan Yunis y con el exilio forzado de su familia en los años sesenta. Su proyecto no tiene fecha de caducidad porque el trauma palestino no ha sido resuelto, sino actualizado, replicado, intensificado.


Mahmoud Alhaj no se aferra a una nostalgia paralizante. Sabe que reconstruir no es volver al pasado, sino imaginar desde la ruina. Por eso se resiste a ver su casa destruida. Prefiere conservar mentalmente su forma original para tener con qué soñar, con qué reconstruir. Esta ética del recuerdo no es negación del horror, sino una estrategia de supervivencia. Frente al imperativo neoliberal del postconflicto o del borrón y cuenta nueva, él propone una política del duelo prolongado, del luto activo, de la narración no clausurada.

La obra de Mahmoud Alhaj no termina con la proyección del cortometraje. Se prolonga en los silencios, en las texturas, en las ausencias. Ver una película de Alhaj es entrar en un territorio conceptual donde el arte ya no es ornamento sino método de resistencia, donde el cine no sólo documenta sino que perturba, interroga, enrarece. Cada plano suyo es un manifiesto silencioso contra la lógica del exterminio. Cada encuadre, una forma de decir: seguimos aquí, aunque ya no esté el suelo bajo nuestros pies.
Mahmoud Alhaj no quiere que lo definan sólo como víctima, pero tampoco como artista neutral. Su cine no separa la estética de la ética, ni la imagen de la carne. Se inscribe en una tradición de artistas desplazados que no esperan que el mundo los salve, sino que se empeñan en dejar huella, incluso en el barro, incluso en la ausencia. Su perspectiva no es sólo política; es ontológica. Porque lo que se disputa en su obra no es simplemente la representación de Palestina, sino la posibilidad misma de ser palestino, con voz, con mirada, con historia.
En un mundo donde la catástrofe palestina corre el riesgo de convertirse en fondo de pantalla del horror globalizado, la obra de Alhaj nos obliga a mirar de nuevo, con otra luz, con otra dignidad. No nos deja intactos. No nos permite olvidar. Porque en el vértice entre el grito, el pixel, la ruina y el poema, su cine levanta –con escombros y memoria– una de las arquitecturas más lúcidas y dolorosas del presente.