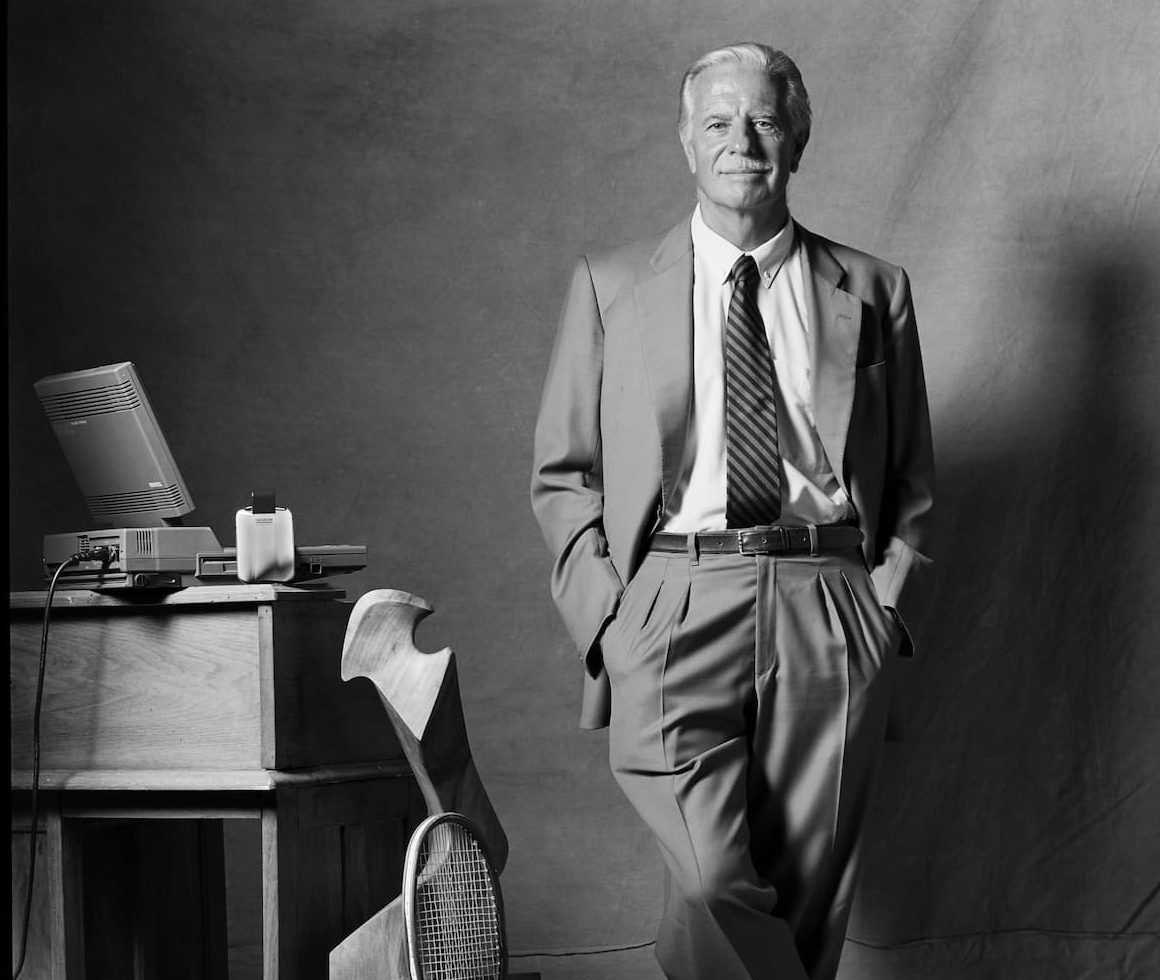La relación entre cultura y emprendimiento no es una invención reciente ni una moda institucional, es un proceso en ciernes. Está inscrita en la historia misma de la modernidad occidental, en esa tensión entre la necesidad de imaginar mundos posibles y la compulsión por materializarlos. Antes de que existieran incubadoras, rondas de financiación o laboratorios de innovación, fueron los artistas, los pensadores y los narradores quienes ejercieron sin saberlo la función inaugural del emprendedor: introducir en el mundo algo que no estaba previsto.
Pero reducir esta relación a una genealogía romántica sería un gesto superficial. Porque, en el presente, la unión entre cultura y emprendimiento se enfrenta a una confusión que conviene deshacer: no toda creación es empresa, ni toda empresa produce cultura. El verdadero punto de encuentro no reside en convertir a los creadores en gestores de sí mismos, sino en comprender que todo emprendimiento está atravesado por un ecosistema simbólico que define lo que una comunidad considera valioso, posible y legítimo.
Nos hemos acostumbrado a pensar la cultura como ornamento: museos, festivales, exposiciones, subvenciones. Pero su influencia real es mucho más profunda y menos luminosa. La cultura funciona como una infraestructura invisible que determina la manera en que las personas interpretan el riesgo, la cooperación, la confianza y el fracaso: cuatro coordenadas esenciales para cualquier proyecto emprendedor.
Hay sociedades donde el error se considera una condena y otras donde es una etapa de aprendizaje. Existen grupos humanos donde compartir conocimiento es signo de fortaleza y otros donde la información es un arma de uso privado. La cultura decide si un emprendedor es visto como un intruso, un sospechoso o un agente de transformación. Y esa percepción, lejos de ser anecdótica, modifica las posibilidades de éxito más que cualquier plan de negocio.
En España —como en buena parte de Europa continental— persiste un imaginario que vincula la estabilidad con el mérito y el riesgo con la imprudencia. Este sustrato cultural explica por qué la creación de empresas se enfrenta a una resistencia que no está en las leyes ni en los impuestos, sino en la psicología colectiva. No basta con incentivar fiscalmente el emprendimiento si la sociedad percibe al emprendedor como alguien que amenaza un equilibrio construido sobre el miedo al cambio.
Por otro lado, el emprendimiento no es únicamente un fenómeno económico. Es también un productor de relatos: historias sobre individuos que transforman la realidad, tecnologías que prometen un futuro más habitable, comunidades que emergen alrededor de un propósito común.
Toda empresa, en el fondo, es un ejercicio narrativo. Antes de vender un producto, necesita convencer a sus interlocutores de que su existencia tiene sentido. La marca, ese concepto tan banalizado por el márketing, no es otra cosa que una forma contemporánea de mito: una promesa que articula valores compartidos y los convierte en identidad. No hay emprendimiento sin relato, porque lo nuevo, para ser aceptado, debe primero ser imaginado.
Sin embargo, cuando esa narrativa se vuelve absoluta —cuando todo se reduce al entusiasmo permanente, al optimismo obligatorio, a la celebración de la disrupción como dogma— se produce un efecto perverso: el emprendimiento se transforma en ideología. La cultura deja de ser un espacio crítico y pasa a ser un instrumento para embellecer el discurso empresarial, como si bastara con citar la palabra creatividad para que la complejidad desaparezca.
El siglo XXI ha asistido a una mutación inquietante: la cultura convertida en un sector económico más, sometida a las mismas métricas que la tecnología o la industria del entretenimiento. Se habla de “economías creativas” y “cultura emprendedora” como si la producción simbólica pudiera medirse únicamente en términos de rendimiento, impacto o escalabilidad.
Pero la cultura —la verdadera, la que incomoda, la que introduce dudas en el lugar donde otros exigen certezas— no siempre es rentable ni inmediata. A veces necesita décadas para germinar. Otras veces no sirve más que para cuestionar aquello que parecía incuestionable. Pretender que toda práctica cultural debe comportarse como una startup no es modernizarla, sino despojarla de su función más radical: la de imaginar formas alternativas de existencia.
Lo paradójico es que el emprendimiento también necesita ese espacio crítico para no convertirse en una máquina de repetición. Sin cultura —sin pensamiento, sin arte, sin memoria, sin lenguajes capaces de nombrar lo que aún no existe— la innovación se reduce a una carrera por optimizar lo ya inventado.
La relación entre cultura y emprendimiento solo puede ser fecunda si se evita la tentación instrumental: la cultura no está al servicio de la empresa, ni la empresa al servicio de la cultura. Son dos fuerzas que dialogan cuando comparten una misma convicción: el futuro no es un accidente, sino una construcción colectiva.
Si la cultura aporta profundidad, memoria y sentido, el emprendimiento aporta movimiento, experimentación y capacidad para transformar ideas en realidades. El desafío no es mezclarlos sin criterio, sino permitir que se cuestionen mutuamente.
En un tiempo dominado por la inmediatez, la hiperproductividad y la ilusión de que todo puede acelerarse, la relación entre cultura y emprendimiento exige algo que parece anacrónico: paciencia. No la paciencia pasiva del que espera, sino la del artesano que entiende que ninguna obra se sostiene sin cimientos.
La cultura nos recuerda que no venimos de la nada. El emprendimiento, que no estamos condenados a repetirnos. Entre ambas fuerzas se juega hoy una batalla silenciosa: decidir si queremos sociedades que simplemente crezcan o sociedades que evolucionen sin perder su espesor humano.
Lo que está en juego no es un modelo económico, sino una forma de habitar el mundo. Y, aunque no haya titulares para esto, toda transformación verdadera empieza en un lugar invisible: la manera en que una comunidad se cuenta a sí misma lo que está dispuesta a ser.