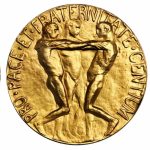La estrategia diabólica de Israel trae a colación el exterminio nazi, lo reivindica y lo contextualiza en pleno siglo XXI. Es como si hiciésemos gala de un ejercicio de fantasía siniestro y Netanyahu reencarnase con orgullo revanchista en un Hitler contemporáneo aún más despiadado, y los gazatíes, fuesen pobres animales marcados con la diabólica estrella de David, despojados de dignidad humana. El paralelismo es espeluznante, retorcido, abrumador… de la mano de un estilo fascista sofisticado y brutal. Netanyahu ha creado un nuevo Holocausto pero en lugar de Auschwitz, se ha inclinado de manera feroz por cambiar la ubicación a Gaza. Lo más triste de todo es que la historia se repite a la inversa, y la comunidad internacional mira para otro lado, de manera descarada.
El pequeño Mohamed Zakariya Ayyoub al-Matouq fue retratado junto a su madre por el fotógrafo Ahmed al-Arini el 21 de julio en una tienda de campaña levantada en la Franja, donde escasea todo lo mínimo, donde caen bombas y los perros se comen los cadáveres amontonados. “Ahora pesa 6 kilos, cuando antes pesaba 9. Comía y bebía con normalidad, pero por la escasez de comida y la situación en la que estamos sufre desnutrición severa”, lamenta mientras sostiene en brazos a su hijo en una reciente entrevista a la BBC, en la cual, Hedaya explica que, debido a la falta de alimentos, Mohamed “no puede sentarse o mantenerse en pie como cualquier niño” y ha desarrollado el síndrome de “espalda encogida”, así como una protuberancia dorsal.
“No tengo medios. A mi marido lo mataron en la guerra y no tengo a nadie que provea, excepto Dios. No puedo alimentarlo porque estoy sola. Trabajo duro, pero no puedo darle ni un poco de fórmula para bebés. Estoy agotada”, afirma. La Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo este jueves que tiene 6.000 camiones de ayuda humanitaria esperando para entrar a Gaza y advirtió que la hambruna en el enclave “nunca ha sido tan grave”.
El reportero Ahmed al-Arini relató al programa Newshour de la BBC el impacto que tuvo en él capturar la imagen de Hedaya y su hijo: “Tenía que hacer una pausa después de cada toma para recobrar el aliento y poder continuar”, afirma.
Sitio total: el cerco como método
Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, el gobierno de Israel declaró un “sitio total” sobre Gaza. Esta política implicó el corte inmediato de electricidad, agua, combustible, medicamentos y alimentos. La estrategia dejó de ser únicamente militar y se volvió biopolítica: la supervivencia de la población civil pasó a ser una variable de guerra.
Esta declaración se tradujo en una destrucción planificada de infraestructuras vitales: panaderías, pozos de agua, centros de salud, mercados, silos de grano, invernaderos y centros de distribución de alimentos. Los pocos convoyes humanitarios autorizados han sido constantemente restringidos, atacados o bloqueados, haciendo prácticamente imposible la llegada sistemática de ayuda humanitaria. Organismos como la ONU, Médicos Sin Fronteras o la UNRWA han alertado de una hambruna inminente desde los primeros meses del conflicto. Sin embargo, las advertencias han sido desoídas por buena parte de la comunidad internacional.
La situación nutricional en Gaza ha alcanzado niveles críticos. Según informes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, más del 90% de la población está reduciendo el número de comidas diarias, y muchas familias sobreviven con una sola comida precaria a base de harina fermentada, hierbas y agua salada. Los niños son los más afectados, algunos mueren de inanición o de complicaciones derivadas de sistemas inmunológicos colapsados.
Uno de los casos más desgarradores es el del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, donde murieron en marzo de 2024 varios bebés prematuros por falta de leche materna, leche en polvo y electricidad para las incubadoras. El hambre, en este contexto, no es sólo falta de comida. Es colapso sistémico: sin agua potable, sin atención médica, sin higiene, la malnutrición se convierte en un agujero negro que arrastra todo con ella.
La hambruna en Gaza no afecta de forma homogénea. El norte de la Franja ha sido intencionalmente aislado, convertido en un gueto dentro del gueto, donde ni los convoyes de ayuda ni las organizaciones internacionales logran acceder con regularidad. Mientras tanto, en el sur, si bien hay una presencia humanitaria más visible, la presión es insostenible: más de 1.5 millones de personas desplazadas conviven en campamentos improvisados sin acceso suficiente a agua, saneamiento o alimentos básicos. La lucha por un paquete de galletas, una botella de agua o un saco de harina se ha vuelto cotidiana.
Los mercados locales han colapsado. Las pocas reservas de trigo y arroz fueron agotadas en los primeros meses, y los precios, cuando hay productos, son inasumibles: un kilo de arroz puede costar hasta 100 dólares, y un litro de aceite vegetal, 60. Las panaderías funcionan de manera esporádica, cuando logran encender hornos a leña con restos de madera o plástico. Comer, en Gaza, se ha convertido en un acto de resistencia y de supervivencia extrema.
El hambre como dispositivo político
No se puede entender la hambruna en Gaza únicamente como un “efecto secundario” de la guerra. Su diseño responde a una doctrina estratégica de castigo colectivo: debilitar a la población civil, generar desplazamientos masivos, erosionar la moral social y favorecer condiciones para una supuesta “limpieza” del territorio. En otras palabras, se busca crear un entorno inhabitable para los palestinos, bajo la justificación de combatir a Hamas.
El uso del hambre como arma está prohibido explícitamente en el derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma lo consideran un crimen de guerra, y en situaciones prolongadas como la de Gaza, puede elevarse a la categoría de crimen contra la humanidad. Sin embargo, pese a las múltiples denuncias y a los informes independientes que lo certifican, no se ha activado ningún mecanismo internacional efectivo para sancionar a los responsables.
Silencio cómplice y diplomacia vacía
Uno de los aspectos más dolorosos del drama gazatí es el silencio cómplice de la comunidad internacional. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los países occidentales ha adoptado posturas tibias, ambiguas o directamente alineadas con la narrativa israelí. La diplomacia humanitaria ha demostrado ser insuficiente frente a una estrategia bélica sostenida durante meses. Incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para permitir corredores humanitarios han sido ignoradas o bloqueadas sistemáticamente.
Algunas potencias han optado por enviar ayuda a través de lanzamientos aéreos, una medida simbólica que, en muchos casos, ha terminado en caos, heridos e ineficiencia logística. Otras han promovido la construcción de muelles flotantes para distribuir ayuda desde el mar, una iniciativa tardía y limitada. Ninguna de estas medidas aborda el núcleo del problema: la hambruna no cesará mientras persista el cerco y continúe la ofensiva militar.
A pesar de todo, la población de Gaza continúa resistiendo. Mujeres que organizan cocinas comunitarias con lo poco que tienen, médicos que intentan mantener con vida a pacientes con medios rudimentarios, agricultores que siembran en azoteas o entre escombros. La resiliencia gazatí no es una elección heroica, sino una condición impuesta por el abandono. En ese contexto, el hambre no logra doblegar el tejido social palestino, aunque lo hiere profundamente.
Lo que ocurre hoy en Gaza no es una crisis alimentaria común. Es un experimento de deshumanización sistemática. Es el uso de la inanición como herramienta bélica y como método para borrar a un pueblo. En el siglo XXI, mientras sobra comida en buena parte del mundo, una población de más de dos millones de personas está siendo deliberadamente privada de sus medios más elementales de vida. No se trata ya de un conflicto político o militar. Se trata de una prueba moral para la humanidad.
La pregunta es sencilla y brutal: ¿Cuántos niños más deben morir de hambre ante los ojos del mundo para que este se atreva a actuar? La respuesta, de momento, sigue sepultada bajo los escombros de Gaza.