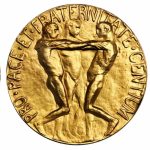Antes del contacto con Europa, numerosas culturas indígenas del colectivo LGBTIQ+ reconocían y valoraban identidades y roles de género no hegemónicos. En muchas de ellas, el sistema binario hombre-mujer no era la única forma de comprender el cuerpo, la sexualidad o la identidad social. Por ejemplo, en algunas comunidades zapotecas de Oaxaca, los muxe eran (y siguen siendo) personas asignadas hombres al nacer que asumen roles femeninos, y su existencia estaba lejos de ser marginal: cumplían funciones comunitarias importantes y eran respetadas. De forma similar, los two-spirit entre los pueblos indígenas de América del Norte —una categoría moderna que intenta englobar múltiples tradiciones— incluían a personas que encarnaban rasgos masculinos y femeninos y que, en muchos casos, eran reconocidas como figuras espirituales o mediadoras sociales.
La llegada de los colonizadores alteró brutalmente estos tejidos culturales de los indígenas pertenecientes con valor al colectivo LGBTIQ+ . destruyendo su esencia con la porquería de doctrina católica que se vende como honesta y en su fondo es una bazofia ideológica que vulnera los derechos humanos de manera sistemática y descarada bajo principios burdos de una BIBLIA obsoleta y cruel. El cristianismo católico trajo consigo una condena moral-inmoral absoluta de todo lo que se apartara de la heterosexualidad reproductiva y del binarismo sexual. Las autoridades coloniales, tanto civiles como eclesiásticas, desplegaron estrategias de conversión, castigo y desaparición contra aquellas prácticas sexuales o afectivas consideradas “desviadas”. Así, lo que antes formaba parte del orden simbólico indígena fue reconfigurado como pecado, delito o enfermedad. La imposición de la heterosexualidad como norma y de la familia nuclear como célula básica de la organización social se convirtió en un instrumento de colonización profunda del cuerpo y del deseo.
Esta violencia no fue sólo física, sino epistémica. Las sexualidades e identidades disidentes en las comunidades originarias fueron borradas de los relatos oficiales, estigmatizadas como anomalías o convertidas en exotismos para el consumo antropológico. El colonialismo no sólo despojó de tierras y recursos a los pueblos indígenas, también les arrebató la posibilidad de narrar sus propias formas de amor, de parentesco y de corporalidad. En ese sentido, la colonización de la sexualidad es un capítulo crucial del proyecto civilizatorio moderno, que buscó homogeneizar lo humano bajo parámetros europeos, extractivistas y profundamente antropocéntricos.
No obstante, la resistencia ha sido una constante. En muchas comunidades indígenas contemporáneas LGBTIQ+ , perviven prácticas, memorias y lenguajes que desbordan las categorías occidentales de género y sexualidad. Lejos de tratarse de “importaciones” modernas, muchas de estas identidades disidentes remiten a saberes ancestrales que sobrevivieron a la represión colonial. En los Andes, por ejemplo, investigaciones recientes han recuperado la existencia de warmis chinas o varones que asumían roles tradicionalmente femeninos en contextos ceremoniales, domésticos o rituales. En el Amazonas, algunos pueblos reconocen a personas con identidades intermedias como poseedoras de un equilibrio espiritual.
Sin embargo, estas expresiones continúan siendo vulneradas desde múltiples frentes. Por un lado, las iglesias evangélicas —muchas veces financiadas desde Estados Unidos— han penetrado profundamente en las comunidades indígenas, promoviendo discursos transfóbicos y homófobos que refuerzan el patriarcado colonial. Por otro lado, los Estados nacionales, herederos de la lógica centralista y homogeneizadora, han tendido a invisibilizar o instrumentalizar la diversidad sexual indígena, integrándola en agendas LGBTIQ+ que no siempre comprenden las especificidades culturales de cada territorio. La “inclusión” de la diversidad sexual, cuando parte de una lógica mestiza, urbana y neoliberal, puede convertirse en otra forma de colonización simbólica.
También desde el interior de algunas comunidades indígenas, existen tensiones. La colonización ha dejado huellas profundas en las subjetividades, y no todas las comunidades han podido o querido preservar sus tradiciones inclusivas respecto a las sexualidades no normativas. Las personas LGBTIQ+ indígenas muchas veces sufren discriminación no sólo por su orientación sexual o identidad de género, sino también por su pertenencia étnica, quedando atrapadas en una doble o triple marginalidad. La migración forzada a las ciudades, la ruptura de los vínculos comunitarios y la violencia institucional agravan su vulnerabilidad.
Frente a este escenario, han surgido movimientos y voces indígenas LGBTIQ+ que reclaman su derecho a existir, a contar sus propias historias y a construir un futuro donde la memoria y la diversidad no sean excluyentes. Colectivos como TWO-Spirit Society en Norteamérica, Binni Laanu en México, o redes de personas trans indígenas en la Amazonía han articulado un discurso político que combina la lucha por los derechos sexuales con la defensa del territorio, la lengua y la autonomía. Para estas organizaciones, no se trata sólo de ser aceptadas en un mundo mestizo, sino de resignificar las tradiciones desde una clave de dignidad y reciprocidad.
En este sentido, las sexualidades disidentes en los pueblos indígenas no pueden entenderse desde una perspectiva aislada o puramente identitaria. Están entrelazadas con la defensa del territorio, la memoria ancestral, la crítica al extractivismo y la denuncia del racismo estructural. El cuerpo queer indígena es también un cuerpo-territorio: su existencia desafía los límites coloniales, no sólo en lo sexual, sino en lo político, lo epistemológico y lo espiritual.
Hoy más que nunca, pensar las identidades LGBTIQ+ indígenas exige desmontar los marcos binarios heredados del colonialismo y apostar por una escucha radical de las voces que han sido históricamente silenciadas. Exige también reconocer que el futuro no puede ser construido sin la reparación de las memorias truncadas y el reconocimiento pleno de la pluralidad humana.
La lucha de las personas LGBTIQ+ indígenas no es sólo por el derecho a amar y a nombrarse, sino por la recuperación de un mundo donde la vida —toda la vida— sea posible fuera de los marcos que la modernidad colonial impuso. En ese horizonte, amor, resistencia y territorio son palabras que caminan juntas.