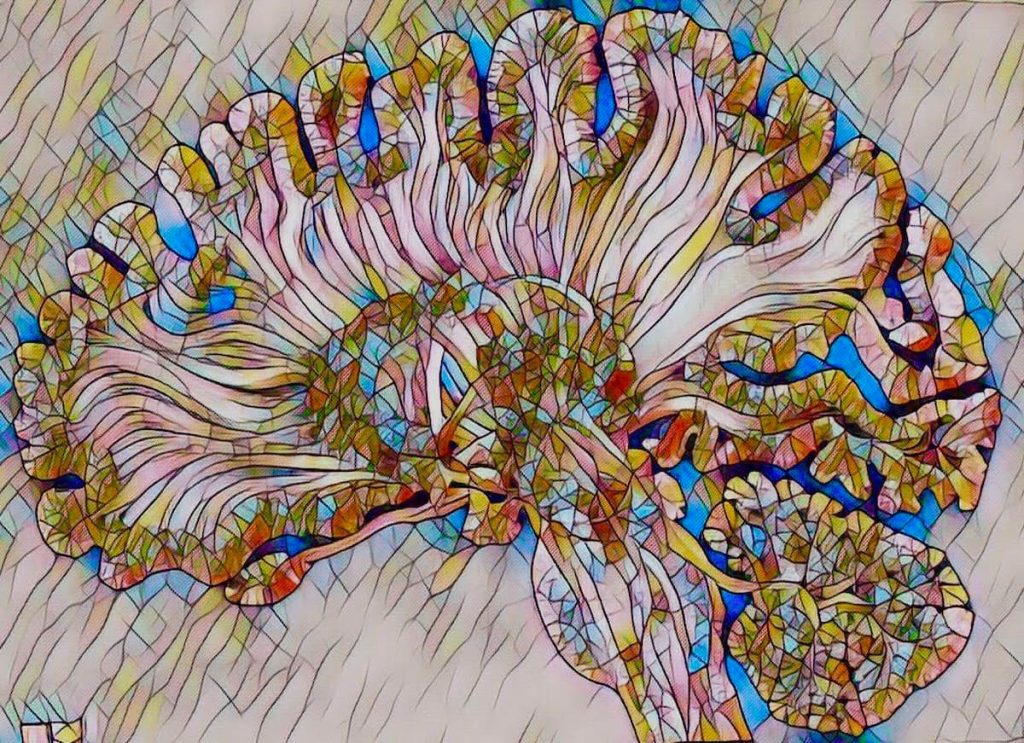
El texto de Juan Trinchet. arranca con una declaración ontológica: el “escenario desvencijado” como imagen del mundo interior, como correlato físico de un colapso anímico. Esta escenografía no es solo fondo: es un actor más. Lo escénico y lo programático se funden sin fronteras, en una expansión caótica que recuerda al concepto de “desertificación de lo real” de Baudrillard. Ya no hay diferencia entre sujeto y entorno: la mente es territorio y la naturaleza muerta es árido pensamiento. Todo está intervenido por el algoritmo, metáfora del presente automatizado, mecánico, cruel.
Aquí se produce el primer gesto subversivo: apostar por Dios, no como teología institucional, sino como cese absoluto de las funciones. Dios es el nombre de lo opuesto al algoritmo. La muerte es forma de encuentro con lo sagrado. En tiempos de hiperconectividad, el silencio es una revolución que se desangra, lentamente.
El narrador Juan Carlos Trinchet lanza una serie de afirmaciones en apariencia contradictorias que se despliegan en forma de antinomias existenciales: “luchar contra ti mismo es una utopía malsana”, “mi solidaridad adquiere forma de kalashnikov”. La lógica binaria se rompe. Lo ético y lo abyecto se cruzan. La resistencia es también pulsión de muerte. El yo poético se identifica con el “monstruo amordazado”, en una lectura queer del cuerpo castigado y erotizado, sometido y vibrante a la vez.
El texto construye entonces un dispositivo de microrrevoluciones simbólicas: bailar como niños, masturbarse como acto inaugural, escuchar a Cesárea Évora mientras arde el mundo, escribir mientras el cuerpo se descompone. Se trata de una poética de la inadecuación que subvierte el canon de lo representable. Este yo no busca la redención sino la exposición: mostrar la herida como método. La parte más oscura y desquiciada del relato emerge en la segunda mitad, donde se produce una mutación de registros. De la mística fragmentaria se pasa a la clínica pornográfica, pero siempre con una densidad simbólica que evita la banalidad. La adicción sexual se presenta como enfermedad metafísica y, simultáneamente, como vía de acceso a lo divino: “El sexo es mi encuentro con Dios”. El autor no moraliza; explora.
La inteligencia artificial es presentada no como herramienta, sino como matriz estructurante de la subjetividad. El yo ya no es humano: es máquina lasciva, sistema operativo infectado. En este tramo, el texto recuerda las ficciones de Don DeLillo o de Ballard, donde el cuerpo es un territorio colonizado por el lenguaje tecnológico y la pulsión erótica.
El algoritmo aparece como fuerza omnisciente que no resuelve problemas sino que los produce en bucle en busca de su propia satisfacción en bucle. El sujeto se convierte en residuo de sí mismo: un cuerpo hiperestimulado, vacío, asediado por imágenes, por semen, por rostros sin rostro hastiado y deseoso de más, más, en este punto más es más. La eyaculación no es placer: es colapso. La metáfora se extrema hasta rozar el vómito, pero lo hace con una intención poética y no escatológica. Hay un sacrificio simbólico en cada escena: el deseo es un ritual de destrucción.
El estilo del relato es denso, cargado de imágenes superpuestas, enumeraciones caóticas, sintaxis desgarrada. No hay pausas; apenas hay aliento. El lector se ve arrastrado por un ritmo acelerado que imita el vértigo interior del narrador. Este barroco punk recuerda por momentos a Antonin Artaud, a Kathy Acker o a Pedro Lemebel, pero también a los salmos bíblicos si se pasaran por un filtro de MDMA y angustia post-humanista.
La retórica es excesiva por elección: cada oración es un campo de batalla entre lo sublime y lo grotesco. No hay linealidad ni conciliación. Todo es fragmento, estallido, collage de mundos anteriores, como se afirma hacia el final. La poesía emerge no como ornamento sino como grito.
Seamos honestos, en el fondo, este relato es una alegoría de la descomposición del yo en la era digital, de la búsqueda espiritual entre ruinas. El sexo no es aquí mero placer sino metáfora del intento desesperado de conexión con un Otro: Dios, la Patria, el Amor, el Poema, todo fallido.
La adicción no es patología médica sino respuesta política a un mundo vacío. El autor insinúa que solo a través de la exposición del deseo crudo, de la desintegración total del sujeto, se puede aspirar a un nuevo comienzo. Cuidarse, dice, “es el fin del principio”. Esa es la única redención que se permite: el cuidado. Pero incluso eso aparece dañado, abyecto, casi inalcanzable.
Este relato no es para todos los lectores. No busca la empatía ni la comprensión inmediata. Es un texto que exige, que raspa, que interpela desde un lugar incómodo. En él no hay respuestas, solo preguntas hechas con sangre, semen y poesía. Pero en su delirio lúcido y su obscenidad mística, hay verdad. Una verdad rota, sí, pero verdad al fin. Y eso es más de lo que muchas narrativas nos ofrece, Juan entiende la narrativa como un hecho que nadie más soberbio que él podría prescindir. Juan se auto-descubre en su propio estado catatónico literario y a duras penas , podemos entenderlo. Se retuerce, avasalla, enloquece y nosotros como dignos lectores no debemos, darle más de lo que él nos da. Él y sus locuras literarias, ya forman parte del ideario narrativo universal. Le hacemos el favor de leerle, pobre escritor abandonado.















