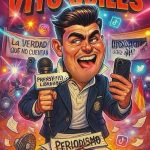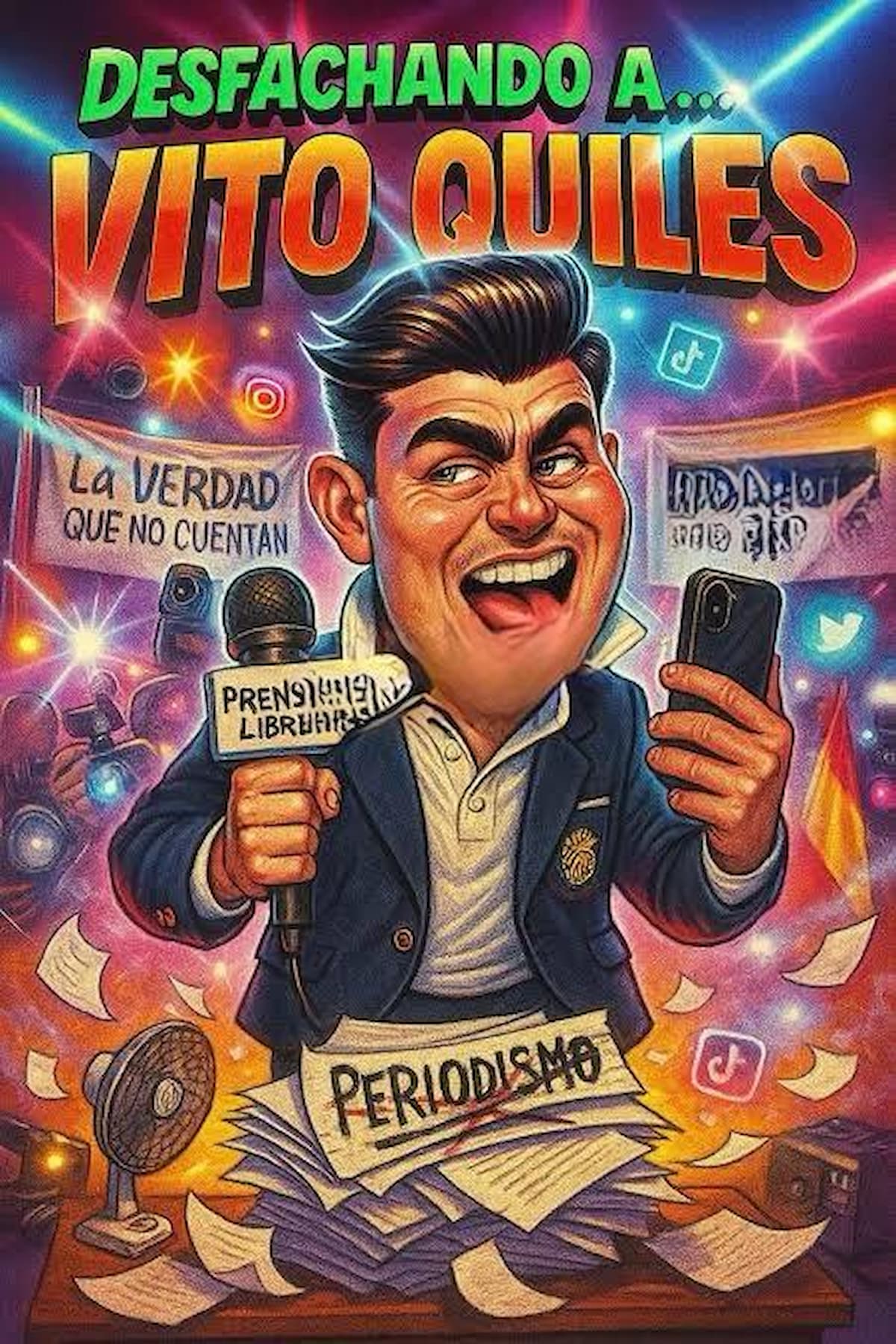“La Turistificación del Trabajo” es un artículo publicado por el Dr. José Luís López González. Es Profesor ayudante doctor del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I.
Contando con esta prestigiosa fuente como base, Urban beat ha adaptado el texto a la línea editorial de esta publicación.
En tiempos de capitalismo líquido —ese que, como advirtió Bauman, disuelve certezas y vuelve transitoria toda forma de estabilidad— el turismo se ha infiltrado en los territorios más insospechados. Ya no hablamos solo de ciudades gentrificadas o playas convertidas en parques temáticos, sino de un fenómeno más sutil y perverso: la turistificación del trabajo. El empleo, antaño un espacio de pertenencia y construcción de identidad, se transforma en experiencia efímera, escenificada para el consumo de empresas, clientes y hasta de los propios trabajadores, que se ven empujados a “vender” su entusiasmo como parte del paquete. La oficina deviene coworking, el uniforme se maquilla de lifestyle y las dinámicas laborales se venden como si fueran estancias en un resort de productividad. Bajo el barniz de flexibilidad, lo que emerge es una precariedad vistosa, camuflada de experiencia, que convierte al trabajador en un turista obligado dentro de su propia vida profesional.
Imagina subirte a un avión que jamás aterriza. No hay destino, no hay escala, no hay descanso. Solo el rugido constante de los motores, la incomodidad de un asiento cada vez más estrecho y la amarga sospecha de que nunca llegarás a ningún lado. Así se siente trabajar en un mundo donde la turistificación del trabajo se ha convertido en norma: una promesa de aventura que, en realidad, esconde una condena perpetua.
Hay conceptos que nacen inocentes y luego se convierten en espejismos peligrosos. “Turistificación del trabajo” suena a hashtag de lifestyle, a coworking en Bali con matcha latte en mano y stories desde un rooftop con piscina infinita. Pero detrás de esa postal colorida se esconde un fenómeno inquietante: la conversión del trabajo en una experiencia turística sin final, un safari corporativo en el que nunca dejamos de ser presas, aunque creamos que somos exploradores.
El Airbnb de tu jornada laboral
Vivimos en un mundo donde todo —desde el sexo hasta la política— se estetiza, se empaqueta y se vende como experiencia. ¿Por qué el trabajo habría de ser diferente? Las oficinas se rediseñan como parques temáticos, los programas de fidelización de las empresas se parecen más a los de una aerolínea que a un sindicato, y la idea de “trabajo remoto” se vende con la misma narrativa que una agencia de viajes low cost.
El resultado: tu jornada laboral se convierte en un Airbnb infinito, donde lo único que cambia es el fondo de pantalla. Hoy contestas mails desde un coworking en Lisboa, mañana desde un bar hipster en Medellín. Pero la maleta emocional es siempre la misma: ansiedad, precariedad y esa sensación difusa de no tener nunca un hogar verdadero.
Capitalismo mindfulness: Namasté mientras respondes al jefe
Lo fascinante —y perverso— de este fenómeno es su capacidad para camuflar la explotación bajo la estética del bienestar. Los mismos discursos que ayer prometían ascensos y coches de empresa hoy te regalan sesiones de yoga online y frases motivacionales en Slack. El capitalismo aprendió rápido: si no puede darte seguridad, te dará experiencias; si no puede ofrecerte tiempo, te venderá mindfulness.
Como diría Byung-Chul Han, hemos pasado de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Ya no hay un capataz que nos grite; somos nosotros mismos quienes llevamos el látigo, convencidos de que cada hora extra es una inversión en nuestra marca personal. La turistificación del trabajo es eso: convertir el burnout en souvenir.
El eterno brunch de la productividad
Lo curioso es que esta estetización del trabajo no surge de la nada. Tiene raíces culturales profundas: la obsesión millennial y centennial con el “viaje como identidad”, la idea de que somos ciudadanos globales, nómadas digitales, flâneurs del siglo XXI. Pero lo que antes era lujo bohemio se ha convertido en obligación. Si no trabajas desde un café con buen Wi-Fi y lámparas industriales, si no documentas tu jornada como si fuera un brunch eterno, casi pareciera que no estás trabajando de verdad.
El problema es que esta estética no libera: aprieta. Nos obliga a una performance constante, a una especie de reality show laboral donde siempre hay que sonreír, mostrar entusiasmo, ser creativo y cool, incluso cuando la cuenta bancaria llora en silencio.
Postales desde el infierno con Wi-Fi
La turistificación del trabajo no solo diluye fronteras entre vida personal y profesional, también despersonaliza. Somos turistas de nuestra propia biografía, coleccionando experiencias laborales como si fueran estampas para un álbum que nunca completamos.
La metáfora turística funciona porque hay algo cruel en ella: igual que los barrios gentrificados pierden alma cuando se llenan de Airbnbs, nuestras vidas pierden autenticidad cuando todo se convierte en escenario de productividad. ¿Qué queda de lo íntimo, de lo propio, cuando cada rincón —desde la cama hasta la playa— se transforma en extensión de la oficina?
De Sartre a Silicon Valley: la náusea 4.0
El filósofo francés Jean-Paul Sartre hablaba de la náusea como esa sensación existencial de vacío frente a un mundo absurdo. Si Sartre hubiera tenido un perfil en LinkedIn, probablemente habría hablado de la “náusea 4.0”: el mareo de abrir el portátil en un hostal de Tailandia para descubrir que sigues atrapado en las mismas métricas, las mismas reuniones absurdas, las mismas expectativas imposibles.
La turistificación del trabajo es, en cierto modo, el fin último del sueño meritocrático: si antes la oficina era gris y aburrida, ahora es colorida y dinámica, pero el vacío es el mismo. Solo que más difícil de detectar porque todo huele a flat white y a wifi gratuito.
El encanto venenoso de la hiperconexión
No todo es tragedia, claro. Hay algo embriagador en esta idea de movilidad, de flexibilidad, de libertad performativa. Nos seduce porque nos hace sentir protagonistas de un futuro líquido, adaptables, modernos. Es el mismo atractivo que tiene el veneno cuando se presenta en una copa de cristal tallado.
El problema es que esta hiperconexión permanente no es libertad: es cárcel dorada. Somos como turistas que pagan todo incluido sin darse cuenta de que el resort tiene barrotes invisibles. Creemos que viajamos, pero en realidad solo cambiamos de jaula.
Aquí es donde deberíamos plantear soluciones, pero la verdad es que no hay respuestas fáciles. ¿Desconectar? Imposible: el mundo digital no tiene interruptor. ¿Exigir regulación? Sí, pero la burocracia siempre llega tarde. Quizás la única salida, al menos en lo inmediato, sea aprender a ser un poco cínicos, un poco canallas: usar el sistema en beneficio propio, hackear la narrativa, fingir que jugamos el juego mientras buscamos grietas para respirar.
Porque si algo nos enseña la turistificación del trabajo es que ya no se trata de sobrevivir al capitalismo laboral como en el siglo XX, sino de sobrevivir con estilo. Si vamos a estar atrapados en un avión sin destino, al menos que el gin tonic de a bordo sea decente.
La turistificación del trabajo no es un viaje al paraíso ni al infierno. Es un loop interminable en la duty free del aeropuerto global: perfumes caros, relojes de lujo y, detrás de la vitrina, el reflejo cansado de tu propia cara. El reto es decidir si seguimos comprando souvenirs de nuestro propio encierro o si nos atrevemos, aunque sea por un rato, a salir corriendo de la terminal.