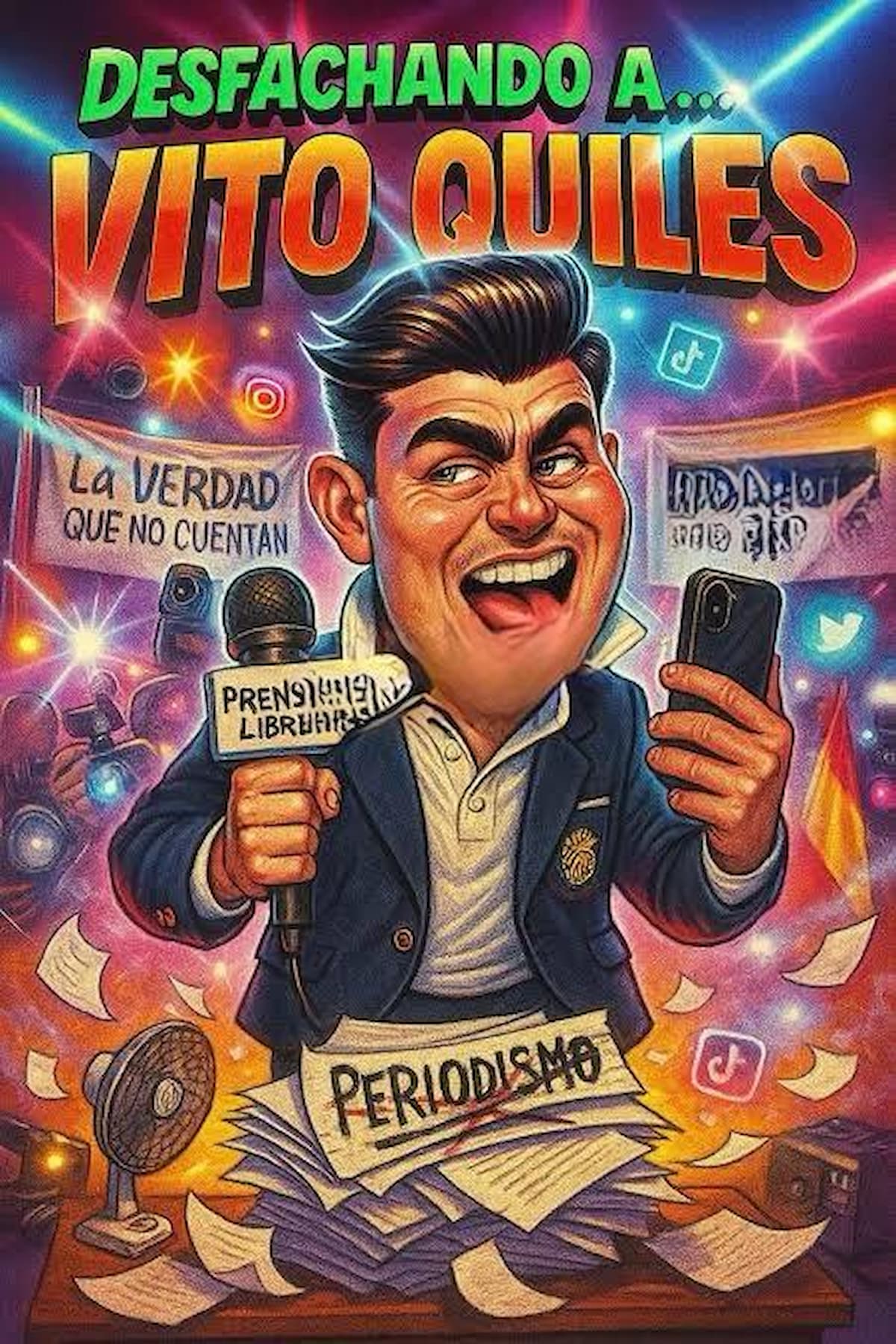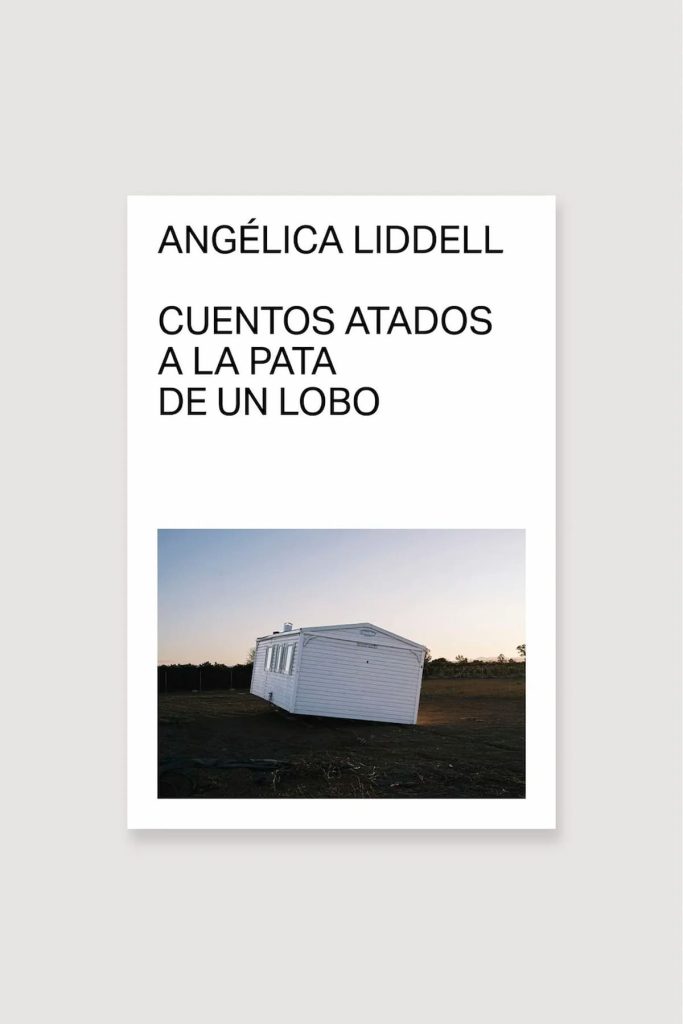
Liddell, que lleva décadas explorando la crudeza del cuerpo en la escena teatral, se traslada ahora al territorio del cuento sin abandonar su territorio de combate: el lenguaje como herida abierta. Este libro, compuesto por relatos breves donde la infancia, el deseo y la muerte se confunden, no es un simple ejercicio narrativo: es una experiencia. La autora escribe con los nervios, con la fiebre de los que han sido expulsados del paraíso y se niegan a regresar. Aquí el lenguaje no cura: mutila. No consuela: arde.
Desde el título se intuye el pacto con la bestia. Atar los cuentos a la pata de un lobo es reconocer que la literatura no está hecha para el sosiego, sino para el temblor. El lobo es metáfora y advertencia: todo relato arrastra su sombra, y en esa sombra el lector puede perderse. No hay redención ni promesa de belleza fácil; solo el vértigo de lo indecible.
La estética de Liddell es ferozmente corporal. En estos cuentos, la violencia no se narra: se encarna. Hay infancias mutiladas, amores que se devoran a sí mismos, crímenes sin castigo y una sensualidad enferma que roza lo místico. La autora no pretende moralizar ni interpretar el horror; lo pone en escena como un altar profano. Cada palabra, cada imagen, parece escrita con sangre fría y lucidez de psicópata sagrada.
La lectura de Cuentos atados a la pata de un lobo es una inmersión en una belleza que duele. Liddell posee esa rara capacidad de hacer que el asco y la fascinación coexistan sin contradicción. Sus personajes —niños rotos, mujeres en trance, amantes que se autodestruyen— actúan como espejos deformantes del alma humana. Nada en ellos busca piedad. Tampoco la autora la concede. Todo se mueve en una coreografía de excesos donde el cuerpo se convierte en símbolo, el deseo en castigo y el amor en enfermedad terminal.
Resulta inevitable leer estos relatos como una prolongación de su teatro. Liddell no abandona la escena, simplemente la traslada al papel. Sus cuentos son monólogos en carne viva, fragmentos de confesión que no buscan una historia sino una intensidad. De ahí que la forma narrativa se resquebraje: no hay desarrollo clásico, ni moraleja, ni estructura previsible. Lo que hay es un lenguaje que se agota de tanto insistir, que se desangra y se renueva en el mismo gesto.
El libro está atravesado por un principio ético y estético radical: solo lo indecente puede revelar lo verdadero. Liddell dinamita el decoro literario con una prosa que mezcla lo poético con lo brutal. En su universo, la belleza no es armonía sino desgarro; la pureza no existe, solo la lucidez de la podredumbre. Leerla es aceptar que la literatura puede ser un acto de crueldad —una forma de obligarnos a mirar aquello que preferimos no ver—.
Pocas autoras en lengua española han llevado tan lejos la idea del lenguaje como violencia. En Liddell, las palabras no son herramientas sino cuerpos: respiran, supuran, tiemblan. Cada frase está cargada de electricidad y amenaza. Su escritura no describe el horror, lo reproduce. Por eso resulta casi indigerible, y también por eso es fascinante. Uno lee con el estómago, no con la mente; siente que algo se le pudre dentro mientras avanza por los párrafos. Y sin embargo, no puede dejar de mirar.
La edición de Malas Tierras acentúa esa apuesta por la incomodidad. En tiempos donde la industria editorial busca placeres rápidos y narrativas digeribles, publicar un libro como este es un acto de resistencia. No hay complacencia en estas páginas, ni intención de agradar. Liddell pertenece a una estirpe de escritores que escriben contra el público, contra la moral, contra sí mismos. Su literatura, como su teatro, se sitúa en la frontera entre el arte y el exorcismo.
Cuentos atados a la pata de un lobo no es para todos. Quien busque consuelo, que huya. Quien espere redención, que cierre el libro. Aquí solo hay ruinas, belleza degenerada, restos de humanidad bajo una luz fría. Pero en esa devastación se esconde algo profundamente verdadero: la certeza de que solo enfrentando el horror puede intuirse una forma de belleza no domesticada.
Angélica Liddell escribe como si quisiera arrancarse el alma y ofrecerla en sacrificio. Su escritura no se lee, se soporta. Pero precisamente por eso resulta necesaria. En un panorama literario saturado de ficciones amables y discursos higiénicos, su voz irrumpe como un acto de insurrección estética. Nos recuerda que la literatura no está obligada a salvarnos, sino a mostrarnos la herida.
Leer este libro es enfrentarse a una belleza insoportable, a un espejo que devuelve un reflejo deforme, quizás más real que el rostro cotidiano. Hay que tener estómago para leerlo, sí. Pero también cierta fe: la fe de que incluso en el horror más absoluto late una forma de revelación. Angélica Liddell, atada a su propio lobo, sigue bajando al infierno para demostrarnos que el arte, cuando es auténtico, no consuela: incendia.