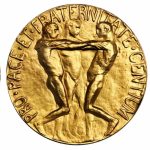Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado con la concentración de poder mediático y la estrecha simbiosis entre discográficas, conglomerados de comunicación y plataformas digitales. A través de mecanismos de visibilidad automática —como la inserción continua en las mismas listas de reproducción o la cobertura cíclica en los mismos medios— se crea una falsa sensación de actualidad y relevancia perpetua. Como si el presente cultural solo pudiera ser habitado por un puñado de nombres que repiten sus estribillos con un brillo prefabricado y una imagen calculada al milímetro. Esta repetición genera un ecosistema viciado, en el que lo nuevo, lo incómodo, lo que aún no encaja en los moldes de mercado, simplemente no tiene cabida.
Aitana, surgida de un talent show como Operación Triunfo, es un caso paradigmático. Su figura ha sido cultivada desde su aparición televisiva por una maquinaria mediática que mezcla lo aspiracional con lo comercial. No se trata aquí de cuestionar su talento, sino de señalar el patrón: una vez que un artista entra en la órbita del favor mediático, se convierte en una constante. Da igual si el nuevo single aporta algo innovador o es más de lo mismo; los medios se encargarán de revestirlo de importancia. Aitana, Yatra, y otros nombres similares, se convierten en “marcas emocionales”, fácilmente reconocibles y rentables para un público amplio, en especial adolescente y juvenil, y por eso son revalidados una y otra vez.

Este proceso se retroalimenta. Las discográficas invierten únicamente en aquello que tiene visibilidad asegurada. Los festivales los contratan porque “llenan”, y los medios los cubren porque “el público los quiere”. Pero ¿quién decide realmente qué quiere el público? ¿El algoritmo? ¿El redactor cultural? ¿La playlist oficial de Spotify España? Lo cierto es que la exposición masiva genera demanda, pero también la condiciona.
Es un espejismo de pluralidad: miles de artistas sacan canciones a diario, pero solo unos pocos tienen el altavoz. En contraposición a este estrellato rotativo se encuentra un territorio casi invisible: el de las nuevas hornadas de artistas que intentan abrirse paso sin el respaldo de grandes discográficas ni plataformas mediáticas. Bandas independientes, cantautores con propuestas líricas radicales, artistas que fusionan géneros sin etiquetas comerciales, creadores de escenas locales con discursos propios. Muchos de ellos no solo no reciben cobertura, sino que ni siquiera son mencionados en espacios que, supuestamente, deberían dar cabida a la diversidad musical.
El problema no es la existencia de artistas consolidados, sino la falta de oxigenación en el discurso cultural. La música no evoluciona si no se arriesga, si no se sale del carril. Y esa osadía casi siempre proviene de las periferias: de los márgenes urbanos, de las provincias, de los colectivos racializados, de las disidencias sexuales, de las mujeres que rehúyen los clichés estéticos, de los artistas que no siguen el guión. Pero, paradójicamente, cuanto más disruptiva es una propuesta, menos espacio encuentra en el mainstream mediático. La industria ha aprendido a vaciar de sentido incluso lo alternativo: Rosalía comenzó transgrediendo, pero fue rápidamente absorbida por la maquinaria que hoy la coloca en el mismo podio que ocupan todos los artistas del sistema.

La ilusión de diversidad en la era digital
La revolución digital prometía una democratización de la cultura. Cualquiera podía subir una canción a YouTube, viralizar un video en TikTok o colgar su EP en Bandcamp. Pero lo que ha ocurrido en muchos casos es una hipertrofia del ruido, donde la visibilidad depende menos del mérito artístico que de la capacidad de generar engagement. El “like” reemplazó a la crítica, el algoritmo sustituyó al criterio, y la figura del periodista cultural fue desplazada por curadores invisibles cuyo criterio responde más a métricas comerciales que a sensibilidad estética.
Incluso medios que se autodenominan independientes han caído en la trampa: repiten titulares sobre los mismos artistas porque son los que aseguran clics, patrocinadores y relevancia. En muchos casos, los artículos parecen notas de prensa camufladas, donde la crítica ha desaparecido y todo es promoción. La cultura se convierte en un producto publicitario, y los medios en sus vitrinas.
La urgencia de una contracultura crítica
Frente a este escenario, urge recuperar un espacio crítico, incómodo, diverso, donde la música vuelva a ser una experiencia de descubrimiento, de interrogación, de ruptura. Es necesario que los medios asuman su responsabilidad como mediadores culturales, no como meros replicadores del discurso industrial. Que se arriesguen a reseñar discos minoritarios, a entrevistar a artistas desconocidos, a hablar de lo que no está de moda. Porque lo verdaderamente nuevo rara vez nace en el centro. El arte significativo, el que transforma, siempre brota de la fricción, no de la comodidad.
Y también es responsabilidad del público exigir más. Salir de la zona de confort musical. Explorar otras escenas, otros idiomas, otros cuerpos. No quedarse con la imagen estilizada de Aitana en una portada o con el nuevo dueto de Yatra como si fuesen los únicos relatos posibles de lo que es la música en español.
Romper el bucle de “los de siempre” no implica desterrar a los artistas consolidados, sino dejar espacio real para lo que está por venir. La repetición cultural es cómoda, rentable, previsible. Pero el arte que verdaderamente nos transforma no es el que suena una y otra vez en los 40 Principales, sino el que nos sorprende, nos sacude, nos interroga. Mientras los medios sigan alimentando el espejismo de una industria plural cuando en realidad actúan como un espejo que solo refleja los mismos rostros, estaremos condenados a vivir en un presente eterno, donde lo nuevo nunca llega a nacer.