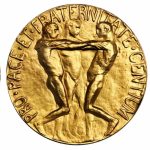Los medios de comunicación se legitiman en teorías deontológicas: verifican fuentes, responden a códigos éticos y, en los mejores casos, a mecanismos de rendición de cuentas. Su autoridad es institucional y se apoya en la noción de servicio público, incluso cuando se trata de medios privados. En cambio, el influencer basa su poder en la relación personal y emocional con su comunidad: se erige en referente porque inspira confianza subjetiva, simpatía o identificación. La autoridad, aquí, es carismática y construida en tiempo real, sin filtros previos.
El contraste sociológico es claro: mientras la prensa busca representar un contrato social de mediación entre hechos y ciudadanía, el influencer encarna la voz de un “yo” que se propone como más auténtico que cualquier redacción. Este desplazamiento se conecta con la crisis de confianza hacia las instituciones, un fenómeno global que en España se amplifica por la percepción de politización de los medios.
Sesgos y burbujas
Ambos universos informativos arrastran sesgos, pero de distinta naturaleza. En los medios tradicionales, el sesgo aparece ligado a líneas editoriales, intereses empresariales o afinidades políticas. El lector suele ser consciente de ello y, en muchos casos, elige el medio sabiendo de antemano su inclinación. En cambio, los influencers construyen sesgos idiosincrásicos: hablan desde la experiencia personal, desde prejuicios no confesados o desde creencias que no están sometidas a contraste. Su sesgo es menos transparente, porque se camufla bajo la narrativa de “opinión sincera”.
El resultado es un escenario donde el ciudadano se expone a burbujas informativas muy distintas: quien se informa a través de medios convencionales puede reproducir trincheras ideológicas, mientras que quien sigue a influencers puede caer en visiones fragmentadas, hiperpersonalizadas y a menudo carentes de contexto.
La cuestión de los bulos
Uno de los puntos más dramáticos es la circulación de bulos. Las redacciones periodísticas, aunque imperfectas, cuentan con protocolos de verificación que reducen la propagación de noticias falsas. Los influencers, en cambio, pueden difundir contenidos sin corroborar, amplificados por algoritmos que premian la viralidad sobre la veracidad. En España, episodios como la difusión de rumores sobre inmigración, sanidad o política nacional han mostrado la potencia desinformadora de las redes sociales, donde la velocidad se impone al contraste.
No obstante, tampoco los medios están exentos de responsabilidad: titulares sensacionalistas, informaciones apresuradas y fallos en la cobertura muestran que el periodismo también puede ser vector de errores. La diferencia radica en que existe —o debería existir— un mecanismo de rectificación y responsabilidad jurídica en la prensa, mientras que en la esfera de los influencers el marco regulatorio es todavía difuso.
Motivos idiosincrásicos y lógicas distintas
Los medios responden a estructuras corporativas, con intereses económicos ligados a la publicidad y a la financiación institucional. Los influencers, por su parte, se sostienen en la lógica del engagement: patrocinadores, monetización de plataformas y fidelidad de seguidores. Esta diferencia explica por qué ambos universos priorizan temas distintos: la prensa busca relevancia pública, mientras que el influencer explota nichos emocionales, escándalos o polémicas que maximizan interacción.
El ciudadano español se encuentra atrapado en esta disyuntiva: acudir a los medios solventes implica enfrentarse a marcos ideológicos explícitos y a veces desconfiar de su independencia; confiar en influencers significa abrazar una narrativa atractiva pero arriesgada en términos de fiabilidad.

El dilema del lector-ciudadano
En este contexto, el lector-ciudadano queda en una encrucijada dramática. Desea informarse, pero debe navegar entre el ruido algorítmico y la sospecha hacia los grandes medios. La promesa de inmediatez y cercanía de los influencers contrasta con la densidad analítica del periodismo; sin embargo, ambas ofertas parecen insuficientes por sí solas. El reto, entonces, es cómo articular un consumo crítico que combine fuentes, que no renuncie a la pluralidad ni caiga en el seguidismo acrítico.
La sociología del proceso muestra que esta elección no es puramente racional: está mediada por la edad, el capital cultural y las afinidades políticas. Los jóvenes, más incrustados en las lógicas digitales, tienden a confiar en influencers; los adultos con formación universitaria se inclinan hacia los medios solventes, aunque con escepticismo. Esta brecha generacional añade un nuevo elemento de fragmentación en el espacio público.
acia una alfabetización informativa
La tensión entre influencers y medios no se resolverá eliminando a uno en favor del otro. Ambos responden a necesidades distintas y ambos han llegado para quedarse. La clave está en fomentar una alfabetización mediática que permita a los ciudadanos discernir fuentes, identificar sesgos y comprender los intereses en juego. Para el ciudadano español, la disyuntiva no es ya elegir entre prensa y redes, sino aprender a filtrar, contrastar y exigir responsabilidad a todos los actores del ecosistema informativo. Solo así podrá reconstruirse una esfera pública más sana, capaz de resistir tanto la manipulación mediática como la desinformación digital.