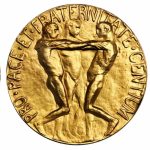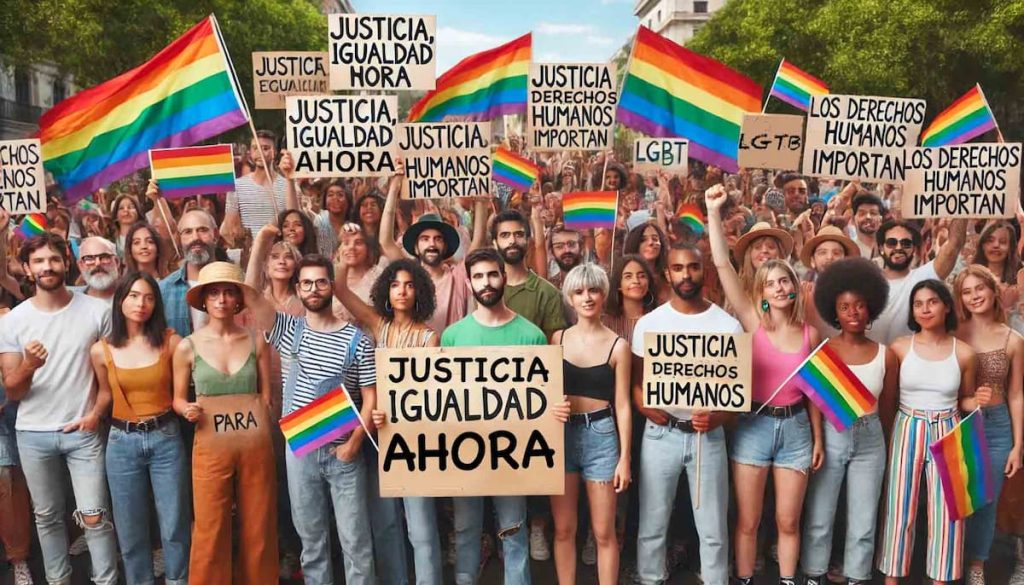
Romantizar lo woke —esa forma de activismo performático, correctivo, altamente simbólico— es aceptar como suficiente el decorado del cambio sin cuestionar la estructura que lo sostiene. Es el esnobismo que pasa para obedecer al líder de turno sin preguntarse nada, y lo que es más peligrosos: sin contrastar la información vertida desde gaseosas narrativas que abordan desde el genocidio en Palestina, hasta la Ley Trans, pasando por los coches eléctricos -sin cuestionarse si es de “buen Woke” viajar a Tailandia dejando un huella de carbono, amen de esa otra huella post colonialista que anticipa sus buenas intenciones practicando un turismo sostenible que no evita la contaminación y el residuo orgánico de aquellos mundos que en el fondo, en el imaginario woke blanco y en realidad cristiano creemos que nos pertenecen
En el marketing digital y en la comunicación, ser woke es aplaudir que una marca coloque una bandera multicolor en su logo durante el mes del Orgullo, mientras continúa explotando mano de obra precarizada. Es celebrar que una serie tenga “representación diversa”, aunque sus guiones sigan al servicio del statu quo neoliberal. Es emocionarse con discursos inclusivos que circulan en redes sociales, pero que rara vez se traducen en conquistas laborales, acceso a salud o vivienda para los sectores populares.
Lo woke, en su versión más romantizada, ha dejado de ser una herramienta de conciencia crítica para convertirse en una especie de estatus moral. Una pose. Un lenguaje de iniciados que más que invitar a la reflexión colectiva, divide, señala, cancela, y establece jerarquías dentro de los propios sectores progresistas. “Ser woke” se ha vuelto, para algunos, una forma de distinción social, un nuevo capital simbólico que separa a los “conscientes” de los “atrasados”. Y en esa división, se pierden las alianzas posibles, las pedagogías populares, y el objetivo último de toda lucha emancipadora: cambiar las condiciones materiales de vida de los oprimidos.
El discurso woke LGTBIQ+ a veces cae en un moralismo punitivo, donde la corrección se convierte en una forma de exhibir superioridad sobre otros, especialmente quienes no manejan los códigos correctos.
En muchos espacios, lo queer se convierte en una estética más que en una posición política. Se fetichiza la disidencia sexual o de género como un símbolo de sofisticación cultural, especialmente en sectores de clase media-alta.
No se trata de despreciar las luchas antirracistas, feministas, queer o anticapacitistas. Se trata de repolitizarlas. De rescatarlas de la industria cultural, del algoritmo, del merchandising identitario, y devolverles el nervio transformador. Porque no es lo mismo visibilidad que justicia. No es lo mismo representación que redistribución. Y no es lo mismo discurso que política.
Romantizar lo woke es creer que estamos más cerca de la liberación solo porque hablamos de ella. Es olvidar que el enemigo no es quien se equivoca con un pronombre, sino un sistema que mercantiliza las luchas, atomiza a los sujetos y neutraliza la radicalidad mediante la inclusión simbólica.
En materia mística, la cultura woke abraza variantes espirituales que hunden sus raíces en el relato capitalista más abyecto. Pues la meditación, el coach u otras formas exóticas de percibir la conexión con el universo, resultan ser mucho más insolidarias que las opresoras y sanguinarias monoteístas, pues al menos éstas últimas no hicieron recaer en el individuo la responsabilidad de las injusticias colectivas. Culparon al “mal” o en cualquier caso al sistema.
Nada nuevo bajo el sol. El ateísmo, en manos de la cultura woke, se ha convertido en una religión opresora, que no basa su discurso en la no creencia en seres sobre naturales, sino en la batalla contra el imaginario colectivo en el que reina un dios con aspecto de patriarca hetero blanco y machista. Es posible que si ese diose (hagamos un esfuerzo por hacer un ejercicio de bizarro ficción) fuera una mujer trans o una persona no binaria, los wokes serían reverendos y predicadores de encendidos discursos.