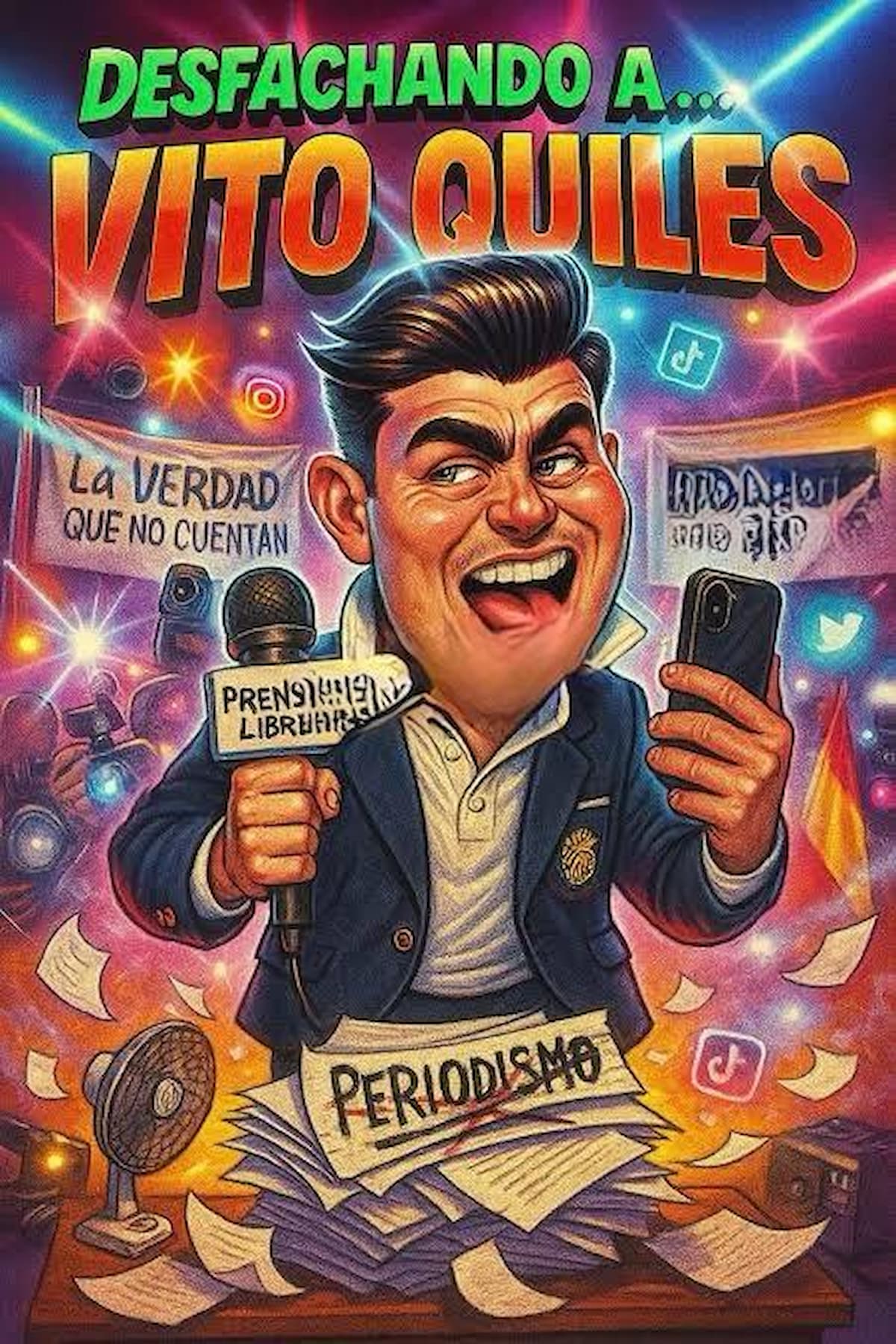La trayectoria de Jordan Roth es inseparable de su herencia, que emerge del tono de piel de Drácula. Al frente de Jujamcyn Theaters, Jordan Roth heredó no solo teatros, sino un ecosistema que le garantizó visibilidad y poder en la cartelera de Manhattan. Roth ha ganado siete premios Tony. Desde allí impulsó espectáculos celebrados por su diversidad y frescura, pero siempre dentro de un circuito donde las entradas cuestan más que el alquiler de muchos neoyorquinos que aunque tuviesen el dinero, no se lo gastarían en ir a verlo. Jordan Roth ha insistido en que el teatro es una herramienta de transformación social, pero esa transformación sucede dentro de recintos que, paradójicamente, excluyen a la mayoría. Roth se dedica a cambiarse de modelitos de “alta costura “en su coche de alta gama, y pretende que los maricones de barrio lo tomemos como referente. Roth piensa en su mundo de yupi que si se viste de esas marcas tan universales y prestigiosas puede sentirse realizado como persona pálida y enajenada. No vamos a pinchar su globo, vamos a darle todo el aire posible para que sobrevuele sobre su propia mezquindad clasista, bochornosa y apretada entre vericuetos baldíos de figura poco comprometida con una realidad acuciante. Su Instagram es una telenovela burda e irrisoria cuyo protagonista solo se maquilla y se viste de diseñadores carísimos sin subtexto, eso le alienta a sentirse y codearse en la cercanía con la ex- de Vogue, la señora Anna Wintour.
No es que sus producciones carezcan de valor; al contrario, tienen mérito y sensibilidad exquisita . Lo que genera incomodidad es el contraste entre el discurso de democratización cultural y nosotros, los pobres maricones de barrio que solo podemos reutilizar los modelitos de nuestras abuelas, en paz estén todas ellas, y por cierto, menos lobos caperucita, señor Jordan Roth.

Performance en el Louvre: lo queer en la vitrina del poder de un Jordan Roth en estado de gracia
Su aparición en el Museo del Louvre, convertida en performance de moda y manifiesto queer, es otro ejemplo de su habilidad tendenciosa para ocupar espacios que históricamente han servido a altar a una élite cultural distinta. Roth jugó con vestimentas teatrales poniéndose unas alas blancas, referencias históricas y una estética gender-fluid que, en un museo acostumbrado a exhibir cuerpos petrificados en mármol, se percibió como un acto de tácita irreverencia. En serio, su aparición en el Louvre viene más de influencias antiguas que de algo notorio que cualquier artista hubiese hecho con mayor valor que este señor que va de una elocuencia artística que carece de manera palmaria de valor artístico intrínseco a costas de talonario de millonario cultureta queer, sin talento.

La ironía, claro, está en que la irreverencia se produce bajo el amparo de las instituciones más poderosas. No es lo mismo desafiar el orden desde la calle que desde un salón iluminado por los focos del Louvre. Allí, lo queer aparece empaquetado, elevado a espectáculo estético para quienes ya poseen el privilegio de asistir.

Jordan Roth insiste con sus continuos y aburridos reels de instagram en que su labor es más que negocio. Y, en parte, tiene razón: no todos los empresarios culturales se arriesgan con obras incómodas o con lecturas abiertamente queer. Pero el relato de Roth como visionario se enfrenta a una contradicción difícil de disimular: sus gestos de ruptura se sostienen sobre estructuras de exclusión. Mucho lujo, poca solvencia intelectual.

Su visión empresarial se resume en algo sencillo: ser disruptivo, pero no demasiado. Que la diversidad sea visible, sí, pero siempre dentro de un circuito capaz de vender entradas a precios que filtran automáticamente quién tiene acceso. En otras palabras, Roth es el ejemplo perfecto de cómo el capitalismo cultural ha domesticado la rebeldía para convertirla en una experiencia premium.

Casado con Richie Jackson —productor y ensayista que ha escrito sobre la paternidad queer en un mundo hostil—, Roth presenta su vida privada como extensión de su discurso público. Su matrimonio funciona como metáfora de la posibilidad de encarnar, en carne y biografía, aquello que se predica en escena.

Pero incluso aquí aparece la sombra del privilegio: vivir una identidad queer en una mansión neoyorquina, con acceso ultra-privilegiado a medios de comunicación y alfombras rojas, es muy distinto de hacerlo en los márgenes de la sociedad, donde la discriminación sigue siendo una amenaza diaria. El relato de Jordan Roth como referente queer resulta inspirador, sí, pero también parcial, porque se enmarca en un confort inaccesible para la mayoría. Además, maquillado como una puerta. Con cientos de capas. No hace nada para acercar su discurso a los maricones de barrio, que, por cierto, también existimos.
Jordan Roth es, en última instancia, un espejo que refleja las tensiones de nuestro tiempo. Representa cómo el arte puede convertirse en herramienta de visibilidad y, al mismo tiempo, en mercancía. Cómo lo queer puede ser celebrado en un museo europeo y seguir siendo perseguido en las calles de cualquier ciudad. Cómo la diversidad se vende como producto de lujo mientras millones de espectadores quedan fuera de la conversación.

Jordan Roth es revolucionario, pero a la medida del sistema: desafiante, aunque siempre fotogénico; incómodo, pero nunca lo suficiente para arruinar el negocio. Su estética de ruptura y su discurso de inclusión resultan brillantes en la superficie, pero vistos con ironía también son la prueba de que incluso lo más alternativo puede volverse aspiracional y exclusivo cuando pasa por el filtro del capital.

Jordan Roth no es un fraude que podamos ostentar: sus aportes son reales, su talento es indiscutible y su estilo desafía normas obsoletas. Pero su figura nos recuerda que la vanguardia, cuando se practica desde los palcos dorados del privilegio, corre el riesgo de convertirse en un lujo más. En su espejo se refleja una sociedad que quiere parecer inclusiva sin dejar de ser clasista. Y quizás ahí radique su mayor performance: mostrarnos, sin quererlo, que el verdadero escenario de la desigualdad no está en Broadway ni en el Louvre, sino en la contradicción misma de quienes aplauden la rebeldía mientras compran butacas en primera fila.